Autostop
Los viernes por la tarde ya no trabajo. No es un gran curro, pero tiene esta ventaja. Me llevo la bolsa a la oficina, me tomo un sándwich a media mañana y a la salida me marcho directamente al pueblo. Si estoy en el coche a las dos menos cinco consigo evitar la caravana, a las dos ya no merece la pena intentarlo, en este caso me espero hasta las cuatro y media. Suelo hacer tiempo dándome una vuelta por el centro comercial. Como normalmente ya he comido, entro en las tiendas de regalos. Siempre pico, puesto que me paso un buen rato husmeando entre los artículos de sus estantes y al final me da vergüenza irme sin llevarme nada. Elijo algo que no esté mal de precio y que parezca un detalle para un amigo o amiga que está de santo o de cumple. No obstante, siempre que mi jefe se marche antes de las dos menos cuarto, me las piro tras él y a las tres menos veinte estoy en el pueblo.
Aquel día mi jefe estuvo hasta las dos encogiendo un bigote forzoso a causa de una espinilla debajo de la nariz. Alguien le había ido con el cuento de que nos turnábamos para salir tras él, si se marchaba antes de la hora. Nos mirábamos intentando averiguar quién había sido el traidor: por ello procurábamos que la cabeza no se nos hundiese en el pecho. Gaby nos lo señaló con un leve giro de mandíbula rasurada. Allí, con los ojos perdidos en un cajón, haciendo como que ponía orden en sus papeles, al novato no le importaba delatarse, o simplemente era imbécil. Hice un gesto temerario, ya que el jefe no nos quitaba la vista de encima: me pasé el pulgar por la garganta en evidente alusión al nuevo. A las dos en punto nadie se atrevió a levantarse de su silla. A las dos y diez el jefe, con la satisfacción dibujada en su rostro, nos engañó haciendo rechinar el asiento de polipiel con la presión de su trasero. No se levantó hasta las y cuarto. Todos fingíamos cumplimentar tareas de última hora, que preferíamos tener resueltas antes que llegar el lunes con ellas pendientes. Luego nos apelotonamos en el ascensor y empezamos a discutir. El nuevo no dijo ni mu. Los demás tenían prisa, era viernes. A mí me hubiese dado igual haber estado hablando del asunto hasta que el tráfico de salida de la ciudad estuviese más fluido que a esa hora. Pero como de costumbre, me dirigí al centro comercial para aguardar la hora.
La chica me saludó con un hola de reconocimiento. Me ofrecía su simpatía, una sonrisa amplia de los ojos depositada en quien demostraba confiar en los artículos del negocio. Aquel día no miré tanto el precio como que el regalo me gustase de verdad. Era una chica guapa y amable. Mientras me hacía el paquete con un papel que me ayudó a elegir, sentí ese vértigo en el paladar de los golosos. Me hubiese quedado aquella tarde de viernes allí. Por primera vez en el tiempo que llevaba viviendo en la ciudad me costó marcharme al pueblo. Decidí dar otra vuelta por el centro comercial para fijar en la memoria todos sus pequeños gestos, todas sus palabras y la delicadeza de su atención. Cuando me di cuenta eran ya más de las siete. Debía darme prisa si no quería encontrarme atrapado dentro del embotellamiento de la tarde.
Nunca antes había hecho nada parecido, ni siquiera me hubiese planteado la posibilidad. Pero fue sin pensar, o más bien porque seguía pensando en la chica del centro comercial y acabé inspirado por su confianza, por su naturalidad de trato. El caso es que frené el coche en el arcén. Por la puerta del copiloto el muchacho me dijo que se dirigían a un camping próximo, le hice un gesto de asentimiento y desde atrás me saludó ella. Hola, me dijo. Hola, le contesté. Tenían acento del sur. Me empezaron a contar su viaje. En los trayectos que les parecían más adecuados hacían dedo para ir ahorrando algo. Pero a veces pasaba un buen rato antes de que alguien les cogiera. Eran estudiantes. Estaban entusiasmados con el paisaje. Tan diferente, decían, de aquel al que estaban acostumbrados. De repente la chica desde atrás se sobresaltó al descubrir que había aplastado el paquete del regalo.
-Lo siento, lo siento, repitió disculpándose.
-No te preocupes, es algo que no puede romperse, le dije.
-Pero te he chafado la caja. Un regalo tan bien envuelto, con un papel tan bonito, es una pena como ha quedado, dijo haciendo inútiles intentos por recomponerlo.
-No te preocupes, le explicaré lo ocurrido a mi novia, dije.
-¿Es su cumpleaños? Preguntó con una curiosidad sencilla y ahora algo afectuosa. El muchacho seguía mudo nuestra conversación.
-Sí, sí, su cumpleaños, y sin saber por qué razón lo hacía conté un cuento tal como me fue saliendo.
-Yo trabajo en la ciudad de lunes a viernes. Pero mi novia vive en el pueblo, así que sólo nos vemos los fines de semana, pero sólo si yo voy, pues ella ha sufrido un accidente de moto hace poco tiempo y no puede moverse. Ocurrió una vez que venía a verme.
-Lo siento, dijo la chica.
El sólo supo exclamar.
-¡Jo!
-Es cuestión de tiempo, añadí, los médicos son muy optimistas, pero por ahora se mueve en silla de ruedas y sólo la abandona para la rehabilitación.
En el cruce donde estaba el desvío que conducía al camping les anuncié que me daba tiempo de acercarlos:
-Jo, muchas gracias, dijeron al unísono.
-Pues yo tengo muchas ganas de conocer vuestra tierra, les dije.
-Sí, pero no lo hagas en esta época. Ahora hace mucho calor, mejor en otoño o en primavera, me aconsejó él.
-Siempre cojo las vacaciones en Octubre, dije.
-Ese es un buen mes, dijo ella, y añadió: Cuando lleguemos, te doy mi teléfono y si te decides a ir me llamas, ¿vale?
No usó el plural nos llamas, a mí me gustó y advertí que él se removía en el asiento y estaba deseando llegar y perderme de vista.
Salí del coche. Mientras la chica buscaba en su bolso un boli y un papel para apuntarme su número, él me acompañó hasta el maletero. Le ayudé a sacar las mochilas. Las cuerdas de una de ellas se enredaron con una de mis bolsas y aquellos regalos que había ido acumulando en los últimos meses cayeron al suelo.
-Perdona, dijo, parece que la tenemos tomada con tus regalos.
-No te preocupes, le dije con cierta irritación.
Pero mi humor se transformó por completo cuando la chica me entregó el papel con su número.
Nos dimos dos besos y al chico le levanté la palma de la mano desde cierta distancia.
Entré en el pueblo y saludé a un par de conocidos desde el coche con el mismo gesto que había usado para despedirme del chico autoestopista. La casa, mi casa, o sea, la casa que había sido de mis padres hasta que murieron, me volvió a recibir con una fachada inexpresiva, gris, a los sumo matizada por desconchones y humedades. Al abrir la puerta, no obstante, su interior estaba lleno de rumores, de crujidos que yo conocía desde niño. En el pueblo decían que estaba encantada. Encendí la televisión y me asomé por la ventana: en ese momento cruzaba la calle, por la otra punta, la hija de los vecinos, que en silla de ruedas iba con sus amigas a la discoteca.
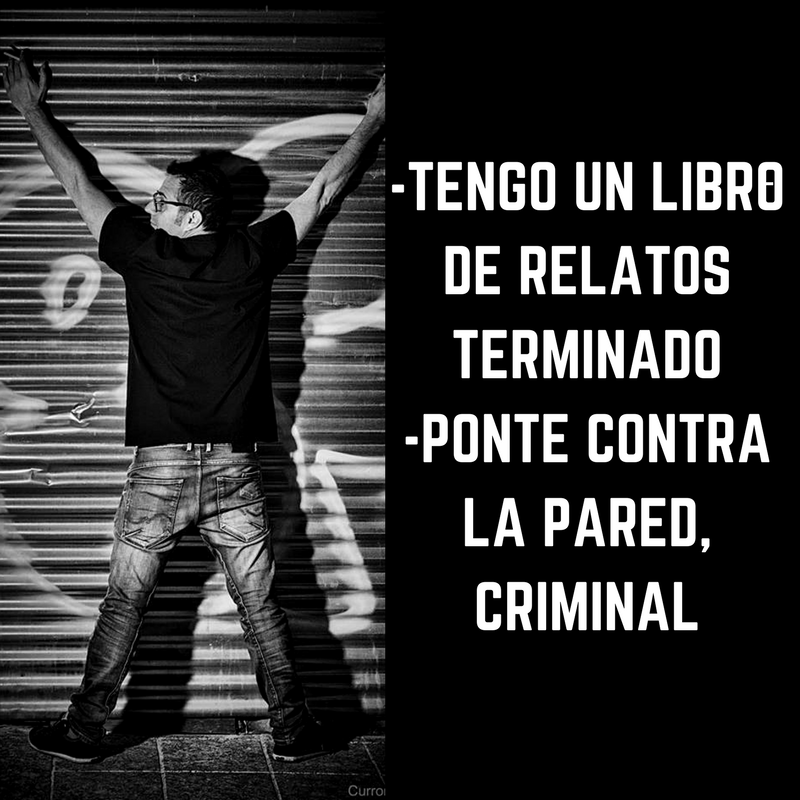
1 comentario:
Como todos tus cuentos, éste está marcado con tu estilo propio, tiene 'barro' (calidad). Parece una historia intrascendente, pero no puedes dejar de leer y sigues hasta el final para encontrarte con una historia que nos puede pasar a cualquiera.
Me ha gustado.
En una próxima visita leeré el otro.
Saludos.
Publicar un comentario