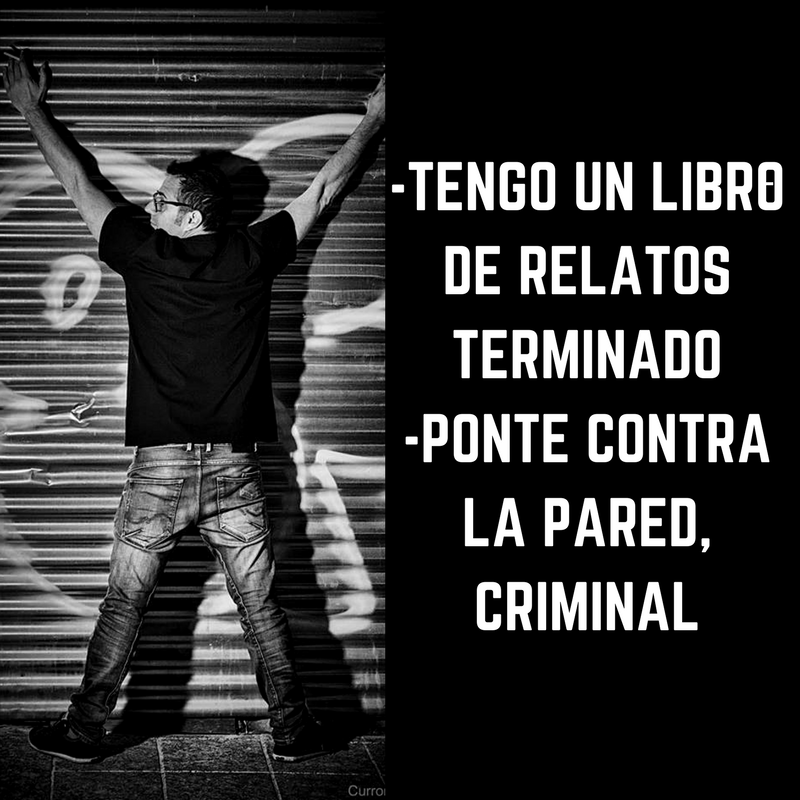Después de pasar seis meses en la cárcel, me prometí a mí mismo no volver a hacer tonterías y terminar la carrera a pesar de todo, para lo que tuve que contar con los exámenes de Setiembre. La mayoría de mis compañeros empezó a preparar oposiciones para dar clase. Decidí que me tomaría un año sabático para pensar en mi futuro. Había un dinero ahí para salir adelante mientras tanto. Empecé a escribir como simple distracción. Para que el tiempo pasase. A veces uno no sabe que algunas sensaciones que se experimentan en un contexto de liberación de ciertos condicionantes son muy parecidas a las que se tendrían si estuviésemos encerrados en contra de nuestra voluntad en una estrecha celda. En cuanto me levantaba me sentaba a escribir, como si siguiese preso. Escribía mucho sobre investigadores en general, escribía mucho sobre mí, sobre compañeros de celda que no había tenido, sobre mujeres de las que me enamoraba simplemente porque bebían más de la cuenta. Cuando me cansé de escribir puse un anuncio buscando quien me pasase todas aquellas cuartillas a máquina. Ahí apareció Juana. Me cobraba por folio. Cuando terminó su tarea me preguntó si pensaba mandar el manuscrito a alguna editorial. Hizo varias copias y me ayudó a recabar algunas direcciones. Yo ya había empezado a llamarla secretaria. El día que obtuvimos la última respuesta, negativa como las anteriores, Juana se acostó conmigo por última vez. Me preguntó si las experiencias de la cárcel eran ciertas y yo le contesté que todo era ficticio, metafórico, que mi cárcel era hacer lo que me daba la gana. Juana salió de mi vida con una beca para el extranjero. Nos escribimos varias cartas. O bien las escribió ella y yo nunca le contesté. Guardé el manuscrito en una caja, no sin antes tachar el título con el que lo había enviado a las editoriales y escribir uno nuevo, consistente en una palabra inventada por Juana, que no consigno aquí. En un momento dado recibí una llamada de mis padres pidiéndome que fuera a verlos. Mi padre tenía una tienda de ultramarinos de la que pocas veces en su vida había salido. Mi madre le ayudaba en la tienda y se ocupaba de las tareas domésticas. Yo era su único vástago. Uno de los relatos de mi malogrado manuscrito contaba el doble crimen de unos tenderos a manos de su desapegado hijo, estudiante en otra ciudad, con ocasión de una visita. Hasta ese momento no me había sentido culpable, pero fue al besarlos en las mejillas, blandas y descoloridas, cuando me di cuenta de que mis labios eran cuchillas que hendían la carne que estaba dispuesto a sacrificar. Las noticias eran poco halgüeñas. A mi padre le habían descubierto un tumor. Mi madre me dijo que el pronóstico era malo, pero que teníamos que engañarlo como fuese. No sólo me instalé con ellos, sino que empecé a ocuparme de la tienda. Mi padre murió en pocas semanas. Y a los pocos meses, consumida por la pena y la tristeza, lo hizo mi madre. En cuanto pude disponer del estimable capital que había heredado traspasé la tienda e inicié una existencia itinerante, despreocupada, viciosa en algunos puntos y por temporadas: mujeres, juego y alcohol, sobre todo, aquellos pasatiempos más frecuentes y normales con que tolerar una existencia que se me antojaba incoherente, pero de la que pude extraer algunas enseñanzas, muy endebles, desde luego, que ya estaban contenidas en el manuscrito que en alguna parte dejé olvidado dentro de una caja. Después de veinte años, un buen día decidí hacer un alto, quizás cuando ya era tarde para todo. Apenas podía hilar tres palabras seguidas con sentido en un ordenador que alguien se había dejado atrás en la pensión en la que vivía, pero todas las mañanas me sentaba delante del teclado, porque allí experimentaba un sentimiento de libertad que nunca antes había conocido.
La fotografía es de Patricia Esteve