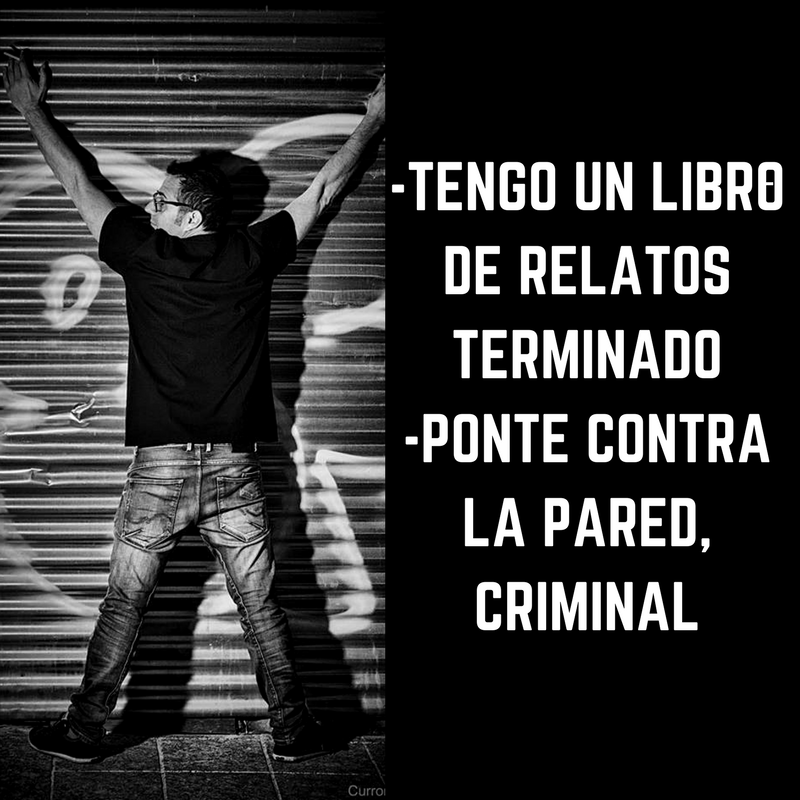Tres muchachas, de Egon Schielle, 1911
Psique murió inesperadamente. Iba en un avión y el avión se estrelló. Psique penetró por un agujero del tiempo. Apareció a los 16 años, en el momento en el que la azafata intentaba cogerle una mano, la azafata o aquel árabe, al que todos miraron cuando el avión comenzó a precipitarse hacia el océano. Psique se desintegró en el impacto. Fundida con las intenciones del resto del pasaje. Apareció en la enorme casa que sus padres tenían en Ática, junto a la piscina, bajo un sicomoro.
-Psique, Psique, despierta, le decía su madre, mientras la zarandeaba por un hombro.
Abrió los ojos desplegando la dulce cortina de sus pestañas, movió los labios resecos, pidió:
-¿Me alcanzas la limonada?
-Toma, le dijo su madre, solícita, mucho más joven de lo que la recordaba.
Era evidente que se encontraba aturdida.
-Psique, acaban de llegar tus amigas. Tienes que atenderlas.
Se tragó todo lo que había en el vaso. En el sueño que su madre había interrumpido Psique viajaba en un avión que se estrellaba en el océano. Psique se desintegraba con 30 años más. Pero era mucho más urgente recibir a sus amigas, que caminaban como haciendo equilibrios y reían al borde de la piscina. Las muchachas más hermosas, más dulces e infelices de toda la ciudad. En el este, Ática. Todas ellas eran vírgenes. Había hecho una primavera inestable, lluviosa, y aquel era el primer día, entrado ya el verano, que el sol podía sentirse con toda su inclemencia. Eran muchachas que destestaban el sol, de modo que todas se refugiaron en los espacios sombreados. Se deshicieron de sus ropas negras y dejaron al aire sus cuerpos blancos como la leche. Habían decidido adquirir un tono más cálido, o dorado, pero la cosa se complicó cuando comenzaron a embadurnarse en crema protectora extra.
-Chicas, si no tomáis un poco el sol, seguiréis igual de blancas, les advirtió la madre de Psique.
Todas rieron.
Luego le pasaron revista a los chicos. Desde luego de entre todos destacaba aquel Tobías, que era un insolente, porque te miraba y no apartaba la vista, se limitaba a estudiarte como si fueses un pastelillo. Según Diana, Tobías estaba acostumbrado a las mujeres de verdad.
-¿Por qué piensas eso?
-Porque se le nota.
-¿Y nosotras no somos mujeres de verdad?
-¿Vírgenes?
-Y con impulsos suicidas, no lo olvides, dijo Iuno.
Todas las amigas de Psique y ella misma habían llevado a cabo tentativas de suicidio, que se habían frustrado en el último momento. Psique había sido sometida a un lavado de estómago el curso pasado, en otoño. Una se quiso cortar las venas, pero se desmayó al ver la sangre. Otra se arrojó por la ventana, pero cayó sobre el capó de un automóvil. En fin, el muestrario clásico. Eran seis, incluida Psique. Su madre trajo primero una bandeja de sandwiches y luego otra con dos jarras de limonada fresca y casera.
Psique les agradeció mucho que estuviesen allí. Pero las otras no alcanzaron a comprender del todo la emocionada carga de sus palabras. Psique sabía que si estaba en aquel momento allí con sus amigas, a los 16 años, era porque se había colado por un agujero del tiempo, que se le había abierto en la mente en el momento de la desintegración. Psique dejó de ser virgen al ser violada por su padrastro una semana después. El resto de sus amigas no sufrió un trauma parecido. No volvieron a estar juntas siendo todas vírgenes. Se encontraron en el funeral de Diana, que consiguió salirse con la suya. Acordó acabar con su vida a la vez que una amiga internauta. Diana consiguió su objetivo, pero la otra fue interceptada por sus padres.
Psique no le contó a sus amigas lo que le había hecho su padrastro. Se desintegró 30 años más tarde con ese secreto dentro de sí. El secreto está en el océano, y en este plagio.
En el funeral se abre un pasillo que comunica a Diana, muerta y fría, con el futuro.
Un instante antes de que el avión comience a desestabilizarse Diana está en el pensamiento de Psique.
-Te voy a contar algo que nunca ha sabido nadie, le dice Psique al fantasma de su amiga.
-Lo siento, responde la otra, cuando acaba de conocer tan dramática historia.
-Aquel verano todas debimos habernos muerto contigo.
-Cada una tenía un destino, dice Diana.
Y ya Psique sólo abre los ojos para ver la mano de alguien que la quiere aferrar, una azafata o aquel atractivo árabe del que ella ha sospechado, como el resto del pasaje.
De nuevo la encontramos al borde de la piscina, con sus amigas, vírgenes y con inclinación al suicidio. Ninguna tiene ni idea de lo que le espera. Embadurnadas en crema protectora apenas consiguen coger un tono algo más cálido, dorado. Psique y sus amigas, las más hermosas criaturas de una ciudad apacible, al este, llamada Ática.