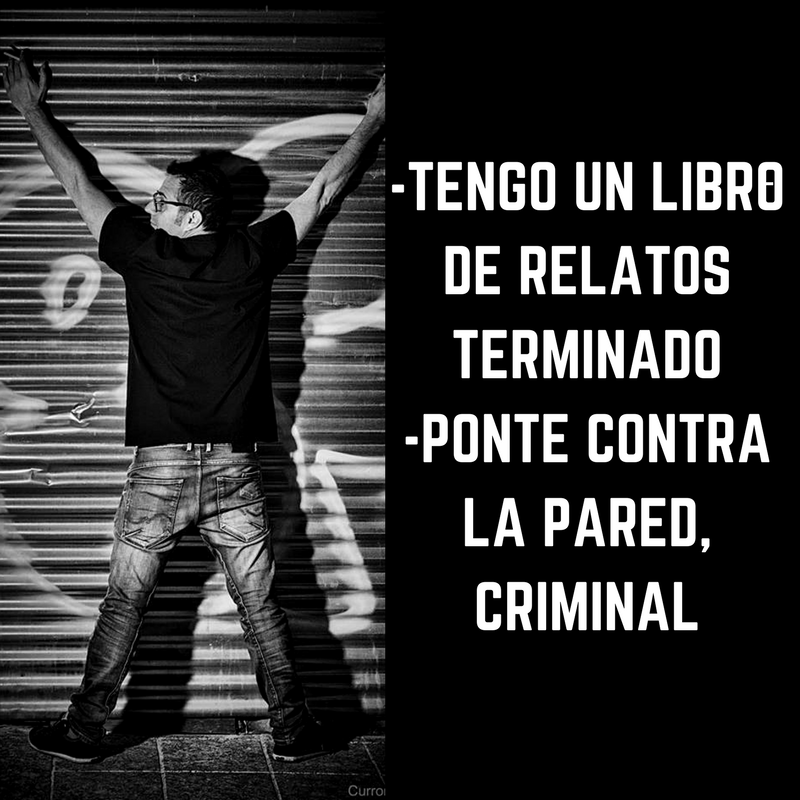Retrato anónimo de Mariano José de Larra, Museo del Romanticismo, Madrid.
Retrato anónimo de Mariano José de Larra, Museo del Romanticismo, Madrid.II
Al entrar en el coche me vino a la nariz un aroma de manzanas maduras, que activó en mi cerebro la memoria oscura de la infancia. Cerré los ojos y me pareció estar en el interior de un armario, arropado, lejos de cualquier tiempo, a pesar de que a mi alrededor sólo había botellas de agua vacías y aplastadas, restos de los bocadillos de mis hijos, diversos folletos de publicidad, paragüas abandonados, muñecos mutilados, extrañas formas fosilizadas de chicle, polvo. Me acordadé de larra, pues en las búsquedas todo lo que el escritor encuentra le remite a la obsesión con la que ha decidido trabajar. Dentro de un armario un hombre empuña una pistola de percusión de 23 centímetros de estilo neoclásico, con incisiones de adornos vegetales. Tiene tres hijos en el mundo, en la casa está la mediana, con apenas 6 añitos. Si ese hombre se disparase en la sien sería esta hija la que lo encontraría en medio de un charco de sangre dentro del armario, cuando lo abriese para coger una prenda con la que le gustaría disfrazarse. Pero el hombre no se dispara, sale del armario y se mira en el espejo con la pistola apuntando en su cabeza. La hija mediana de larra se llamaba adela, la cual, según una novelesca tradición, encontró al escritor sin vida, cuando fue a darle las buenas noches. Abrí los ojos y allí estaba él con el tiro en la cabeza. Olía a manzanas maduras y le daba de pronto a mi vehículo, lleno de sillas adpatadoras para los críos, un aire de gabinete decimonónico. Lo miraba todo con curiosidad, porque a él yo le había impuesto el habitáculo de un monovolumen familiar bastante desaseado. Esto es imposible, dijo. Quizás fue todo cuanto dijo. Pero sería una lástima no hacerle hablar. Le pregunté si estaba a gusto. Miró al techo con sus ojos amarillos y sonrió dejando ver la ennegrecida dentadura de zombie. Sí, estoy a gusto, dijo, como si se sintiera a gusto por primera vez en mucho tiempo. ¿Quién eres?, me preguntó. Uno que buscando dio contigo, le contesté. Se llevó a la boca un cigarrillo que en ese momento le descubría entre los dedos. No era la primera vez que encontraba el cielo o un pedazo del paraíso en el interior de un coche. Buscando el otro día en internet descubrí dos cosas, le dije. Que el nombre de tu calle en madrid, cuando te mataste, era santa clara y que, según cierto comentario apócrifo, a esa la llamaron alguna vez la calle de los salvajes. Asintió con los ojos entrecerrados, tenía el pelo negro, el tupé alto e imposible, modelado, las greñas de las sienes aplastadas hacia la frente limpia, un lacrimal acuoso y el otro seco. Me gustaría saber por qué te tiraste aquel tiro, si fue porque dolores te abandonaba definitivamente o se cruzaron en tu cabeza otras ideas, le pregunté. Pero entonces se sintió indispuesto. Voy a vomitar, dijo. Le abrí la puerta y dio unas arcadas. Me agaché a buscar unos pañuelos de papel y al volverme para dárselos ya no estaba allí. En su lugar un compañero del instituto me preguntó desde la acera si me encontraba bien. Sólo un mareo, le dije, y el vómito saltó a sus pies.