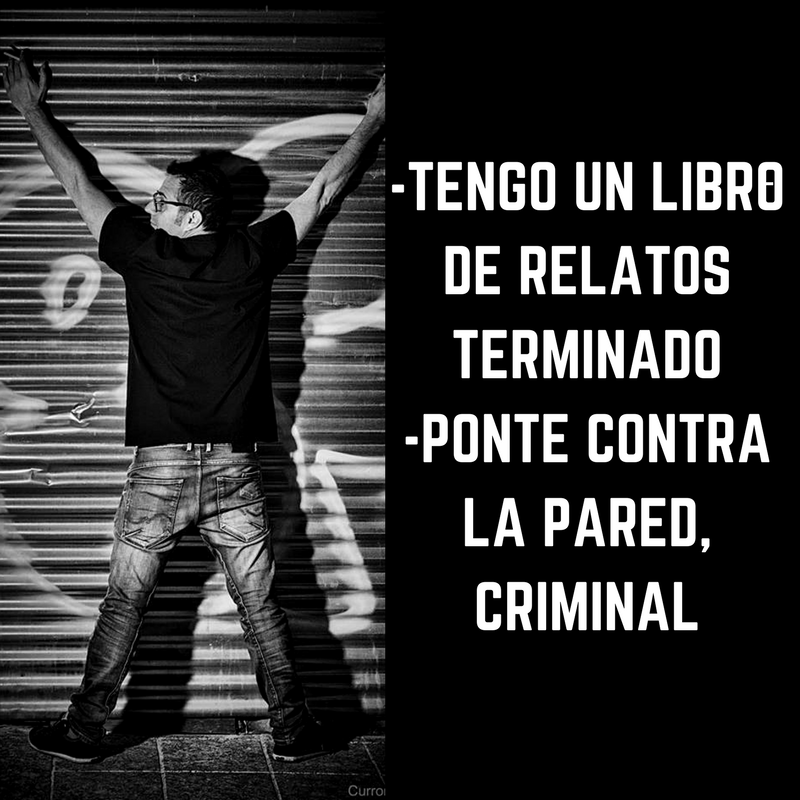En el aeropuerto, por tío observador, vi que todo el mundo llevaba en la mano una caja redonda extraplana. Aibá, me dije. La ensaimada, dándome con gracia un toque en la sien. En el convento de Santa Clara ya había hecho mi provisión de melindres: lágrimas de limón y corazones (de almendra). Pero de camino fui a parar a donde no debía. En vez de la torre de ensaimadas en sus redondos ataúdes tropecé con una almena de libros igualicos: sobre fondo blanco una rata macho lee un libro. Abrílo y allí, en la solapa, como si estuviese con las barbas a remojo, vi su foto de tío pirao, de anciano de la calle, de profeta extemporáneo. Se llama Sam Savage. Según la breve reseña ha sido mecánico de bicicletas. Ni una palabra más. Es de todas ésa la profesión que más confianza me inspira. El anciano me abrió un rayo de esperanza en el duro y difícil camino que recorre el escritor inédito. Nunca es tarde. Mira éste, me dije. Sam Savage. Y es que últimamente yo andaba algo preocupadillo. Como lector me alimento mucho de solapas. Género hermoso donde los hay. La edad de los autores menguaba escandalosamente hacia la adolescencia. Lo que me hacía meditar: cuánto tiempo llevas perdido, macho. Pero de repente, va y viene este Savage y publica su primer libro con la edad, o por lo menos la pinta, de un matusalén. 16 euracos, decide: o el libro o la ensaimada, que todo no pue ser. Pos el libro, me dije, flamenco, que yo pa gastar en libros siempre he sido espléndido. Título: Firmin. En la cola de embarque ya estaba yo leyéndolo (nótese como alitero). Primeramente me temí unos de esos típicos refritos que homenajean ciertos libros. Un rollo de buenas intenciones. Pero pronto me di cuenta, ya lo dije al empezar, soy tío observador, que no era un homenaje a la literatura con sus dosis de citas y títulos. Es un homenaje a la inteligencia, a la tristeza, al humor, a la desesperanza y a la honradez, que ahí es poco. Los dibujos de la edición, en Seix Barral, están a la altura de la historia, y una de las dos citas iniciales, de Philip Roth, dice, con toda claridad, algo que cuando se acaba el libro nos ayudará a verificar lo que hemos leído: “Si hubiera llevado un diario del dolor, la única anotación habría sido una palabra: yo.” Lo que se cuenta es la historia de una rata macho que desde que aprende a leer ya no para de hacerlo, porque es su único modo de entender el mundo. Una rata macho que se enamora de dos hombres de manera consecutiva, por cuyos ojos (los de la rata) los vemos (a los hombres). El caso es que lo he acabado (el libro) y he bajado a la panadería a comprar unas ensaimadas. Soy tío observador y goloso.
miércoles, 31 de octubre de 2007
Firmin, de Sam Savage
En el aeropuerto, por tío observador, vi que todo el mundo llevaba en la mano una caja redonda extraplana. Aibá, me dije. La ensaimada, dándome con gracia un toque en la sien. En el convento de Santa Clara ya había hecho mi provisión de melindres: lágrimas de limón y corazones (de almendra). Pero de camino fui a parar a donde no debía. En vez de la torre de ensaimadas en sus redondos ataúdes tropecé con una almena de libros igualicos: sobre fondo blanco una rata macho lee un libro. Abrílo y allí, en la solapa, como si estuviese con las barbas a remojo, vi su foto de tío pirao, de anciano de la calle, de profeta extemporáneo. Se llama Sam Savage. Según la breve reseña ha sido mecánico de bicicletas. Ni una palabra más. Es de todas ésa la profesión que más confianza me inspira. El anciano me abrió un rayo de esperanza en el duro y difícil camino que recorre el escritor inédito. Nunca es tarde. Mira éste, me dije. Sam Savage. Y es que últimamente yo andaba algo preocupadillo. Como lector me alimento mucho de solapas. Género hermoso donde los hay. La edad de los autores menguaba escandalosamente hacia la adolescencia. Lo que me hacía meditar: cuánto tiempo llevas perdido, macho. Pero de repente, va y viene este Savage y publica su primer libro con la edad, o por lo menos la pinta, de un matusalén. 16 euracos, decide: o el libro o la ensaimada, que todo no pue ser. Pos el libro, me dije, flamenco, que yo pa gastar en libros siempre he sido espléndido. Título: Firmin. En la cola de embarque ya estaba yo leyéndolo (nótese como alitero). Primeramente me temí unos de esos típicos refritos que homenajean ciertos libros. Un rollo de buenas intenciones. Pero pronto me di cuenta, ya lo dije al empezar, soy tío observador, que no era un homenaje a la literatura con sus dosis de citas y títulos. Es un homenaje a la inteligencia, a la tristeza, al humor, a la desesperanza y a la honradez, que ahí es poco. Los dibujos de la edición, en Seix Barral, están a la altura de la historia, y una de las dos citas iniciales, de Philip Roth, dice, con toda claridad, algo que cuando se acaba el libro nos ayudará a verificar lo que hemos leído: “Si hubiera llevado un diario del dolor, la única anotación habría sido una palabra: yo.” Lo que se cuenta es la historia de una rata macho que desde que aprende a leer ya no para de hacerlo, porque es su único modo de entender el mundo. Una rata macho que se enamora de dos hombres de manera consecutiva, por cuyos ojos (los de la rata) los vemos (a los hombres). El caso es que lo he acabado (el libro) y he bajado a la panadería a comprar unas ensaimadas. Soy tío observador y goloso.
lunes, 29 de octubre de 2007
Hazte un deo
Siendo joven, todavía más, practiqué el difícil y emocionante arte de hacer deo. Yo era entonces pobre, algo más que ahora, pero con la ventaja de no haber estampado mi firma en ningún documento que me endeudase. Me gustaba viajar. No me gustaba esperar a tener dinero para hacerlo, como muchas veces oía a mi alrededor. Así que aprendí a hacer deo. Igual otros prefirieron la papiroflexia. A lomos de mis pulgares recorrí el país. Así de barato, la gasolina la ponían los amables conductores. Me topé con situaciones divertidas, más o menos misteriosas, y conocí a gente igual de rara, o más, que yo mismo. El cuento que se titula Autostop está basado en la mezcla de algunas de esas historias. Por lo general, los conductores que no desconfían del autoestopista tienen algo de solitarios. Saben que no hay tanto loco suelto por ahí como nos quieren hacer creer. Mi truco era muy fácil, ir siempre acompañado de una chica. Las posibilidades de que te paren se triplican. En el interior de un vehículo durante unas horas los desconocidos a veces cuentan mucho. Descubrí que a veces mentían. Yo también mentía. Y con esas mentiras lo que conseguíamos era hacernos algo más felices. El cuento Autostop habla de la soledad, de las mentiras que uno se cuenta y cuenta a los demás, de la confianza en los otros y de cosas que me ocurrieron confundidas con otras que no me ocurrirán ya.
martes, 23 de octubre de 2007
Soy un pelma
Si uno se da un paseo por los blogs literarios, acaba comprobando que hay un grupo más o menos nutrido que se ha abierto para defender la difusión de un libro publicado. Como en mi caso no existe tal, mis esfuerzos se van a dirigir, en unos breves comentarios, a hacer algo más visibles esos cuentos o relatos que voy a ir publicando y que me temo, debido a diversas razones, muchas veces necesitan algo más que su mera presencia para llamar la atención del lector.
Los escritores fácilmente caemos en los vicios del pelma (he venido a hablar de mi libro). Démosle al lector la gracia de la levedad del ser. No obstante, imagino que en este espacio nadie es lector puro, ni escritor puro. El nuevo medio internáutico nos hace Odiseos de la aventura de leer y también de la de escribir. Mi acercamiento al medio ha sido por la necesidad de querer difundir mi trabajo. Descubro enseguida que en Internet también se lee. Pertenezco, he de decirlo a una generación educada en la página impresa. Pero las cosas están cambiando.
He aquí la primera insinuación a mis lectores:
Para empezar Ópera, por ejemplo. Su lectura es ligera, un cuento de mil palabras aproximadamente. Su gestación fue así:
El verano pasado una amiga que trabaja en una floristería en Barcelona me habló un poco de la clientela que le llegaba a la tienda, en la que sólo venden rosas. Y mencionó las rosas de Kenia. Para un periférico como yo Barcelona tiene un aire mítico de alta burguesía y cultura. Así que decidí que el cuento girase como quien prepara su asistencia a la ópera con una audición previa. Luego todo llevó su camino. Un camino improvisado. Espero que os guste. No es el tono más frecuente en mis relatos.
Los escritores fácilmente caemos en los vicios del pelma (he venido a hablar de mi libro). Démosle al lector la gracia de la levedad del ser. No obstante, imagino que en este espacio nadie es lector puro, ni escritor puro. El nuevo medio internáutico nos hace Odiseos de la aventura de leer y también de la de escribir. Mi acercamiento al medio ha sido por la necesidad de querer difundir mi trabajo. Descubro enseguida que en Internet también se lee. Pertenezco, he de decirlo a una generación educada en la página impresa. Pero las cosas están cambiando.
He aquí la primera insinuación a mis lectores:
Para empezar Ópera, por ejemplo. Su lectura es ligera, un cuento de mil palabras aproximadamente. Su gestación fue así:
El verano pasado una amiga que trabaja en una floristería en Barcelona me habló un poco de la clientela que le llegaba a la tienda, en la que sólo venden rosas. Y mencionó las rosas de Kenia. Para un periférico como yo Barcelona tiene un aire mítico de alta burguesía y cultura. Así que decidí que el cuento girase como quien prepara su asistencia a la ópera con una audición previa. Luego todo llevó su camino. Un camino improvisado. Espero que os guste. No es el tono más frecuente en mis relatos.
domingo, 21 de octubre de 2007
Para qué abrir un blog
Para qué abrir un blog.
Esto es lo que me pregunto. Hasta la fecha he ido escribiendo y publicando en un portal de relatos de manera automática. No necesitaba esperar la aprobación de un editor o webmaster. El acto de sacar el relato a la luz era inmediato. Para mí eso era fundamental. Y luego a escribir otro cuento. Así he cosechado algunos lectores. Benditos.
Al cabo del tiempo (aproximadamente dos años) me encuentro con un buen número de textos. ¿Qué hago? ¿Sigo escribiendo ad infinitum relatos más o menos cortos, de unas 2000 o 2500 palabras? Porque la verdad es que a lo largo de esos 24 meses he sacado casi un cuento a la semana. Todo dicho así parece como si tuviera una churrería o un taller de cerámica en el que cociese botijos. Pero bueno, llega un punto en el que uno dice, ahora vamos a girar por aquí, o por allí, vamos a empezar a darle un cambio a lo que hago, o a cómo lo hago, en fin esas cosas. Lo normal, como cuando uno tiene una novia y se plantea si sigue adelante o hasta ahí.
Y me lo digo, venga, manda algo de lo que tienes a alguien que publique en papel. Para mí el salto al papel tiene un valor simbólico para poder comenzar con otra etapa. Y en ello estoy, esperando respuesta. Mientras tanto, hazte un blog, me digo. Pero mantén el ritmo de un relato a la semana. A ver si podemos, trabajo en un instituto, tengo responsabilidades familiares (dos hijos) y además me gusta perder el tiempo.
Lo primero ha sido investigar por la red. Qué cantidad de blogs literarios. Y me pregunto, cómo vas a meter cabeza tú ahí.
Si tengo en cuenta mis limitaciones en el manejo del mundo informático y mi capacidad para aturdirme, lo mejor es que me lo tome con calma. De cualquier manera me gustaría llevar en este blog dos secciones bien diferenciadas. Una de relatos y otra de diario, como esta entrada.
¿Hay alguien ahí?
Esto es lo que me pregunto. Hasta la fecha he ido escribiendo y publicando en un portal de relatos de manera automática. No necesitaba esperar la aprobación de un editor o webmaster. El acto de sacar el relato a la luz era inmediato. Para mí eso era fundamental. Y luego a escribir otro cuento. Así he cosechado algunos lectores. Benditos.
Al cabo del tiempo (aproximadamente dos años) me encuentro con un buen número de textos. ¿Qué hago? ¿Sigo escribiendo ad infinitum relatos más o menos cortos, de unas 2000 o 2500 palabras? Porque la verdad es que a lo largo de esos 24 meses he sacado casi un cuento a la semana. Todo dicho así parece como si tuviera una churrería o un taller de cerámica en el que cociese botijos. Pero bueno, llega un punto en el que uno dice, ahora vamos a girar por aquí, o por allí, vamos a empezar a darle un cambio a lo que hago, o a cómo lo hago, en fin esas cosas. Lo normal, como cuando uno tiene una novia y se plantea si sigue adelante o hasta ahí.
Y me lo digo, venga, manda algo de lo que tienes a alguien que publique en papel. Para mí el salto al papel tiene un valor simbólico para poder comenzar con otra etapa. Y en ello estoy, esperando respuesta. Mientras tanto, hazte un blog, me digo. Pero mantén el ritmo de un relato a la semana. A ver si podemos, trabajo en un instituto, tengo responsabilidades familiares (dos hijos) y además me gusta perder el tiempo.
Lo primero ha sido investigar por la red. Qué cantidad de blogs literarios. Y me pregunto, cómo vas a meter cabeza tú ahí.
Si tengo en cuenta mis limitaciones en el manejo del mundo informático y mi capacidad para aturdirme, lo mejor es que me lo tome con calma. De cualquier manera me gustaría llevar en este blog dos secciones bien diferenciadas. Una de relatos y otra de diario, como esta entrada.
¿Hay alguien ahí?
jueves, 18 de octubre de 2007
Fantasmas
Fantasmas
No. No me gusta el recreo. Ni el patio. Y odio el momento en el que suena el timbre. Me entran unas ganas espantosas de cagarme. Pero qué voy a hacerle. Nada es eterno. Ni lo bueno ni lo malo. Ni las clases. Ni el recreo. Yo, por si las moscas, salgo sonriente, que no se me note que no me gusta. Siempre hay alguien que te observa cuando menos te lo esperas, ya lo dice papá. Vosotros disimulad, que nadie note que tenéis miedo, que nadie sepa de dónde venís, adónde váis. Pero no os paséis, no sonriáis demasiado. Los demás supondrán que no tendréis demasiados motivos para estar muy felices. Una sonrisa de ponerte contento sólo porque ha llegado la hora del recreo, aunque lo que te produzca sean retortijones. Y nada de sonreírle a lo que te ronda por la cabeza, a las ideas, que no se vea lo que pensáis, que ni se note que pensáis. Y si alguien se acerca, cara de lechuga. Nadie se fija en una lechuga. Todo el mundo olvida enseguida una lechuga.
Me como el bocata, pero lo hago muy lentamente, porque no me quiero quedar con las manos vacías en mitad de un patio tan grande, tan lleno de chicos que van de un lado para el otro, ansiosos por aprovechar el poco tiempo que les queda de recreo, aunque a mí cada día esa media hora se me haga interminable. Una larga sucesión de pequeños mordiscos a mi bocata.
Ese es el motivo por el que empecé a fumar. No quería parecer un imbécil. Un tarado con media barra rellena de mortadela entre las manos. Así que la mitad del tiempo se nos iba en buscar un lugar, un rincón en el que ocultarnos para encender un pitillo. Es el motivo por el que la clase de Sociales la pasé delante de la puerta del director. Era la tercera vez que nos pillaban fumando en el patio. La profesora de guardia nos dijo que la acompañásemos y todos los alumnos vieron cómo salíamos del rincón en el que nos ocultábamos. Al parecer el humo nos había traicionado. Fumar me hacía bien, me ayudaba a pasar aquellos minutos eternos en la compañía de chicos que me inquietaban, de los que nada quería saber, a los que no deseaba acercarme.
Para aprender el idioma lo mejor es que te relaciones con tus compañeros, me dijo el asistente social. Hablo y entiendo el idioma, pensé. No me hace falta relacionarme. Así que no me gusta el recreo, si después de comerme el bocata no me puedo fumar un cigarrillo tranquilamente. Cuando toca el timbre para salir de clase me entretengo guardando los libros y luego voy al servicio, pero a veces es más incómodo estar allí que en el patio. Casi siempre hay alguien que dice algo que me intranquiliza. Podría refugiarme en la biblioteca, pero he observado que durante el recreo sólo acuden a ella quienes han perdido su sitio en el patio. Yo, aunque lo odio, no quiero ceder la pequeña conquista hecha a causa de mi vicio. Y eso es lo que me ha llevado de nuevo a las andadas, a volver a fumar en el recreo, pero ahora con unas precauciones mínimas, que me ayudan a que el tiempo pase más rápido.
No es lo mismo mirar como un pasmarote al frente, esperando que a nadie se le ocurra echarte del banco en el que te has sentado, que dejar que el tiempo pase con las vueltas del humo delante de los ojos, y por encima de la cabeza. No. No es lo mismo. Sobre todo si a los 13 pesas y tienes los mismos centímetros que uno de 10. Sobre todo si no eres como los otros y tu padre es el del restaurante “Nube celestial”. Sobre todo si no hablas. Sobre todo si creen que no sabes hablar, porque eres medio idiota y sólo sirves para trabajar, como todos los chinos, en un restaurante o en un 24 horas. Ya sabes cómo funcionan los barrios. Has vivido en otro antes, en otra ciudad y en la misma. Y antes de ese en otro. Pero papá ha dicho:
-Mejor que piensen que acabamos de llegar de China y que no sabemos nada de nada, ¿de acuerdo?, y me ha mirado fijamente a mí.
Así que tengo que parecer tonto, al menos tan tonto como el resto de mis compañeros de clase. Pero no sé. Ya ha ocurrido en otras ocasiones: un maestro se ha dado cuenta de que el chinito del fondo no hacía si no fingir que no se enteraba.
Por supuesto papá no sabe que fumo. Pero tengo que apañármelas para conseguir tabaco todos los días. Los cigarrillos son muy caros. Desde hace un tiempo además fuma a mis expensas un matón de cuarto. Finjo que no me importa darle un cigarrillo en el recreo o en alguno de los intercambios de clase. No quiero que se dé cuenta de que me agobia y que si alguna vez me niego y me dice de pelear, me voy a mear en los pantalones, o algo peor, como ya ha ocurrido antes en el otro instituto.
No. En China no. En el otro barrio, donde antes mi padre estaba en “Pagoda de los sueños”. Yo no conozco China. O no recuerdo nada. Salí de allí con dos años. Así que como si siempre hubiese vivido en alguno de los barrios de esta ciudad. Aunque siempre fingiendo que hacía poco que habíamos llegado. Sin papeles hasta el último momento. Por eso nunca he ido al colegio. He empezado directamente en el Instituto. Debo ser un chino muy espabilado, aunque mi misión principal sea la de pasar por tonto, ya que he aprendido solo a leer y a escribir. Ni siquiera papá sabe que lo hago prodigiosamente.
Estoy sentado. Tan tranquilo. Fumando y mirando una de las migas del bocata que me ha caído en el pantalón. Y conmigo, en el mismo banco del patio una serie de pájaros extaños. Más bien callados. Mis amigos. Les acabo de contar lo de los taxidermistas chinos. Que llegaban a timar a los piratas. Les he dicho:
-Mi tatarabuelo le cosía a los monos embalsamados cabezas de perro y luego se las vendía a los circos, o a los museos, o a los piratas como mascotas.
Los pájaros extraños me han mirado de reojo. Como diciendo. Hay que ver con los chinos. Y en eso que de repente ya tenía a uno delante de la nariz.
-Dame lo que tengas en el bolsillo, dice.
Lo oigo y ya es tarde. En mi cabeza sigue pasando la película de mi tatarabuelo cosiendo partes imposibles entre sí. A decir verdad, no tengo ni idea de a qué se dedicó mi tatarabuelo. Más allá de papá sé que su papá vivía en el campo. Supongo que en un campo de arroz. Nada más. A quién le importa ya.
En el bolsillo no llevo mucho. Unas cuantas monedas para comprar cigarrillos. Es otro de los matones de cuarto. Claro que lo conozco. Un chulito.
-Venga, dame lo que lleves, dice de nuevo.
La colilla se me queda entre los dedos como si fuese una pieza más de mi mano. Mis amigos como pájaros extraños se atragantan con un bolo de canguelo. Por todas partes van y vienen chicos que quieren apurar los últimos minutos de recreo. Voces y gritos alrededor de nuestro banco, encallado en el miedo y el silencio. Una burbuja inmóvil en cuyo centro, ¡en zoom!, como en las pelis, un chino que todavía no ha dicho esta boca es mía. Yo.
-¿No me oyes? Suelta la pasta, chaval.
El humo se ha petrificado sobre mis dedos. El tiempo discurre a través de esa materia dura, impracticable, del miedo.
Y contesto:
-No.
Me hubiera gustado añadir un “capullo”, pero no lo hago, si no en la imaginación:
-No, capullo.
Voy vestido como un chino embalsamador que se enfrenta a un pirata con mala hostia.
Sin embargo, en el patio del instituto soy algo más escueto y sencillo:
-No, digo, sin moverme, con el cigarrillo como única arma que se consume en mi mano.
-¿Tú estás loco o qué?, me dice uno de los que lo acompañan, éste es capaz de arrancarte la cabeza como no le des todo lo que llevas en los bolsillos.
Ahora pasa por mi cabeza un documental sobre el ornitorrinco.
Cuando el pellejo del primer ornitorrinco llegó a Londres en barco desde Australia, los científicos pensaron que se trataba de una falsificación de los chinos. Mi tatarabuelo y otros graciosos taxidermistas empeñados en tomarle el pelo a los blancos. Así que un eminente profesor quiso descoserle el pico y las patas al bicho con unas tijeras, porque pensaba que se trataba de añadidos. El ornitorrinco parecía una mezcla caprichosa de otros animales y no hallaban una categoría para clasificarlo.
¿Está más o menos claro? Con 13 años, en el patio de mi recreo, mientras estoy siendo atracado, me siento más o menos como un ornitorrinco.
No obstante, no es la primera vez. Ya me ha ocurrido antes. Me he enfrentado otras veces a los matones, así que estoy preparado para que vuelva a ocurrirme. Espero ya ese calor intenso y húmedo, que enseguida se enfría y molesta. El charco en el suelo. Las risotadas de los malos y el pasmo horrorizado de los pájaros extraños, que también se descubrieron para Europa con la exploración de Australia. Kookaburras, loros y cassuaris, cuyo bolo de miedo no va ni para adelante ni para atrás. Espero, pero no llega. No me meo. Mis amigos tampoco. El matón levanta la mano y se muerde la lengua. Hace el gesto de dejarla caer sobre mi cara. Y me digo. Ahora. Ahora seguro que sí. Me aprieta la barriga. Es un retortijón. Oh. No. Por favor. Eso no. Pero pasa. Y la mano, en la mitad de su trayectoria se desvía. El matón se aleja y me señala con el índice desde lejos, como si estuviese apuntándome con una pistola. Se vuelve a morder la lengua.
-Mañana, chaval, me dice, como mañana no me traigas un billete...
Y hace el gesto de pasarse el pulgar por el gaznate.
Supongo que también a mi tatarabuelo lo amenazaron de muerte innumerables veces aquellos piratas que se sintieron estafados, al comprobar que las alas que tenía el gato no eran suyas.
Pero justo a tiempo la brasa del cigarrillo me llega al dedo y doy un manotazo para deshacerme de él. Del otro lado de la esquina aparece un profesor de guardia que no nota nada raro. Nos mira. Suena el timbre.
-Venga todo el mundo para clase, dice.
Los pájaros extraños y yo nos apeamos del recóndito banco y nos dirigimos al pabellón, enfocados por un zoom lleno de inquina.
-Ya hablaremos tú y yo, dice, chulito.
Lo que sé a los 13 es que siempre se pierde. O que siempre pierden los mismos. O que yo pierdo. Y si alguna vez se consigue una victoria, va enmarañada en una de esas bolas de basura que ruedan por las esquinas, cuando hay viento. Mi victoria consiste en no haber perdido en ese momento. Pero la renta que de ello obtengo es mínima. Ese segundo de equilibrio me hace pensar en que puedo llegar a andar sobre la cuerda floja. El circo anuncia “Los funambulistas chinos”. Una familia disfrazada, con coletas de pega, para ir y venir por el cable tenso o por la cuerda floja. Así que me veo como uno de ellos, uno más en el circo, disfrazado de lo que ya soy, perdiendo el equilibrio, cayendo y luego rebotando en la red. Al día siguiente lo tengo otra vez pegado a la nariz, cuando menos me lo espero.
-Venga, listillo, ahora sí que me lo vas a dar todo, me dice.
-No tengo nada.
He tomado mis precauciones. Me he metido el dinero en los calcetines. Le ofrezco un pitillo.
-Puedes registrarme, le digo.
Como el tío se conoce todos los trucos de un ornitorrinco, sabe por dónde tiene que empezar. Antes de que le de tiempo a nada, yo ya he salido corriendo.
De ahí en adelante lo espero todos los días, pero no vuelve. Me siento en un rincón al lado de los pájaros extraños. Nadie dice nada, pero todos tememos lo mismo. Fumamos en un silencio que se concentra obsesivamente sobre los cigarrillos. Chupar, tragar y soltar el humo. Chupar, tragar y soltar el humo. Hasta que de pronto un día nos cazan los profesores de guardia y nos vamos a la calle expulsados una semana. Una semana para fumar tranquilos, sin sobresaltos, en el parque.
Papá no se entera. Finge que está leyendo la carta. Se limita a mirarme con severidad y a repetirme que tengo que pasar inadvertido, que no es bueno que el instituto nos escriba. Así que yo sigo saliendo como cada mañana con mi mochila. Como sea los pájaros extraños también se las han arreglado para que en sus casas al final nadie se entere de la expulsión. A la hora de la primera clase encendemos el primer cigarrillo, pero después de media hora ya hemos hecho todo lo que sabemos hacer juntos. La vida en libertad es nueva para nosotros. En el parque no hay nadie. El banco está al sol. Un cálido sol de invierno que es como la ternura. Como el abrazo de mamá cuando era un niño. Sin embargo, con mamá me pasa como con China, no la recuerdo.
-¿Y ahora qué hacemos?, pregunta alguien.
Uno echa a andar. Yo mismo. Los demás me siguen. Son inquietantes las calles, cuando las calles esperan que estemos en otra parte. Las pillamos por sorpresa. Hay un gran caserón solitario. Una fuente en mitad del jardín. Un dibujo en el centro, donde por las tardes he visto a las niñas jugando a saltar sobre los números pintados en recuadros. Nos colamos por un agujero en la tapia y nos herimos con las zarzas que lo ocultan. Ninguno es capaz de saltar la tapia. Nos brotan perlas de sangre por las manos. Y nos desollamos la cara.
-¿Y por aquí pasan las niñas todas las tardes?
-Habrá otra forma de entrar más fácil.
En un rincón que no puede ser visto desde la calle hacemos un corro y encendemos nuestros cigarrillos.
-Cuenta algo, Peien, me dicen mis compañeros.
Me doy cuenta de que somos una banda, o podemos serlo.
-En esta casa hay un espíritu.
-¿Y tú cómo sabes eso?
-Lo sé.
-Será porque es chino.
-O porque es raro. ¿Raro como qué, Peien?
-Inclasificable, más bien, como el ornitorrinco, digo.
-En todas las casas abandonadas hay espíritus o fantasmas.
-Entremos.
-Mejor no, vayamos al mercadillo.
Desde lejos, entre el mar de cabezas que inunda la explanada, unos pelos de pincho teñidos de rubio nos sobresaltan. Se acerca como un tiburón a un banco de presas. Abre la boca y enseña sus dientes. Saca la mano y nos enseña la navaja, sólo el filo, que me pone en el muslo. Es nuestro matón particular de cuarto:
-Tira palante, chino, o te doy con esto. Y vosotros, ea, palante, ordena.
Otra vez el caserón. En el interior huele a flores y frutos podridos. Un aroma acre lo envuelve todo. Como el que se desprende del esperma. La madera de los pasillos se hunde con nuestras pisadas. En los rincones hay botellas vacías, bolsas, revistas deshechas. En las paredes cabezas de animales disecados que vigilan nuestros pasos. Cabezas que alguien ha adornado con viseras deportivas. A una liebre de una estantería le han puesto unas gafas de sol de esas que son premio en la feria. Una perdiz lleva en el buche la etiqueta de un refresco. El matón de cuarto nos conduce por aquel laberinto de escaleras y corredores. Ya hace rato que no nos muestra la navaja.
-Por aquí, venid por aquí. Os voy a enseñar algo, nos dice.
Empuja una puerta y en el centro de la habitación hay una cama inmensa, una especie de barco antiguo surcando el mar en clama, con apacibles olas de polvo, con nubes de telarañas.
El miedo nos agarra por debajo del ombligo. No es el miedo de la barriga, ese temor de ser asaltado durante el recreo. Es diferente. Nos empuja a seguir adelante, a no retroceder, queremos ver algo más. Advertimos enseguida que hay alguien que yace en la cama, en medio de las velas de la nave, entre sombras y haces de luz sobre los que revolotean miles de partículas de polvo. El miedo nos paraliza, como si fuésemos otras figuras disecadas. Los segundos se suceden a intervalos de un tiempo que es de naturaleza granítica o marmórea. Imagínate que te despiertas en el interior de una roca. La miramos. Es una chica. Un cuerpo que también nos parece sólido y rotundo, como la estatua de una de esas princesas yacentes. Sin embargo, es como si comenzara a despertarse. El pecho se le ha hinchado, la adivinamos desnuda y eso nos sobrecoge. Luego comienza a despegar ligeramente las piernas, hasta que las abre como si fuesen unas tijeras. El miedo se convierte ahora en vértigo. En el centro de su cuerpo adivinamos ese pozo oscuro, sombra espumosa y arbórea de su pubis. Para todos nosotros es la primera vez que nos hallamos tan cerca de una chica desnuda, cuya respiración podemos oír entrecortada desde hace unos instantes. Se nos ha secado la boca y por debajo del ombligo aquel miedo ya comienza a tensarse en deseo. Por ahí comenzamos nosotros a sentirnos en ese justo momento de piedra.
En un estante al fondo un cisne disecado es testigo de la escena. La chica se gira desde el centro de la cama y se pone de costado frente a la puerta, frente a nosotros.
-Si alguno de vosotros quiere, puede venir conmigo.
Y en ese instante nuestro miedo vuelve a cambiar de naturaleza. Los pájaros extraños echan a correr escaleras abajo. Y yo tras ellos. Recorremos los pasillos y las escaleras de vuelta en un santiamén, y con el corazón en la garganta cruzamos sobre los números pintados dentro de los recuadros de tiza en el patio.
Cuando el miedo se disipa, el deseo se instala nuevamente en su lugar. El deseo lo ocupa todo. La ciudad entera nos parece un recipiente para nuestro deseo. Pero no sabemos qué hacer. Y durante los próximos días nos dedicamos a seguir a la gente por la calle, a espiar las ventanas en busca de los secretos que respiran tras ellas. Nos cuesta conciliar el sueño y tardamos en volver al viejo caserón, pero al fin lo hacemos.
Allí están los residuos en las esquinas, el polvo que se levanta con nuestras pisadas, los sofás destripados en la sala, los animales disecados con sus disfraces de verbena. Pero arriba no hay ya ni rastro de la chica desnuda, ni rastro del matón de cuarto. El mismo olor acre de las flores y frutos descompuestos lo envuelve todo. Ese olor que desde entonces nos acompañará en nuestros vicios de soledad. El deseo nos lleva por todos los rincones buscando una huella y llegamos a dudar de lo sucedido.
-¿Seguro que era esta habitación?
-Seguro, mira, ahí está el cisne disecado.
Entonces en el patio oímos a las niñas que entran cada tarde para alcanzar el cielo a la pata coja, através de la rayuela. Y desde el interior de la casa espiamos sus voces, sus saltos, sus diferentes figuras, unas muy altas, otras muy pequeñas y otra gorda, que es la que mejor juega. Sus voces aisladas, lejos de todo, nos hipnotizan. Dentro de cada uno de nosotros surge el anhelo secreto de que miren hacia la ventana, de que tarde o temprano les pique la curiosidad por la casa. De modo que decidimos no salir y esperar.
No. No me gusta el recreo. Ni el patio. Y odio el momento en el que suena el timbre. Me entran unas ganas espantosas de cagarme. Pero qué voy a hacerle. Nada es eterno. Ni lo bueno ni lo malo. Ni las clases. Ni el recreo. Yo, por si las moscas, salgo sonriente, que no se me note que no me gusta. Siempre hay alguien que te observa cuando menos te lo esperas, ya lo dice papá. Vosotros disimulad, que nadie note que tenéis miedo, que nadie sepa de dónde venís, adónde váis. Pero no os paséis, no sonriáis demasiado. Los demás supondrán que no tendréis demasiados motivos para estar muy felices. Una sonrisa de ponerte contento sólo porque ha llegado la hora del recreo, aunque lo que te produzca sean retortijones. Y nada de sonreírle a lo que te ronda por la cabeza, a las ideas, que no se vea lo que pensáis, que ni se note que pensáis. Y si alguien se acerca, cara de lechuga. Nadie se fija en una lechuga. Todo el mundo olvida enseguida una lechuga.
Me como el bocata, pero lo hago muy lentamente, porque no me quiero quedar con las manos vacías en mitad de un patio tan grande, tan lleno de chicos que van de un lado para el otro, ansiosos por aprovechar el poco tiempo que les queda de recreo, aunque a mí cada día esa media hora se me haga interminable. Una larga sucesión de pequeños mordiscos a mi bocata.
Ese es el motivo por el que empecé a fumar. No quería parecer un imbécil. Un tarado con media barra rellena de mortadela entre las manos. Así que la mitad del tiempo se nos iba en buscar un lugar, un rincón en el que ocultarnos para encender un pitillo. Es el motivo por el que la clase de Sociales la pasé delante de la puerta del director. Era la tercera vez que nos pillaban fumando en el patio. La profesora de guardia nos dijo que la acompañásemos y todos los alumnos vieron cómo salíamos del rincón en el que nos ocultábamos. Al parecer el humo nos había traicionado. Fumar me hacía bien, me ayudaba a pasar aquellos minutos eternos en la compañía de chicos que me inquietaban, de los que nada quería saber, a los que no deseaba acercarme.
Para aprender el idioma lo mejor es que te relaciones con tus compañeros, me dijo el asistente social. Hablo y entiendo el idioma, pensé. No me hace falta relacionarme. Así que no me gusta el recreo, si después de comerme el bocata no me puedo fumar un cigarrillo tranquilamente. Cuando toca el timbre para salir de clase me entretengo guardando los libros y luego voy al servicio, pero a veces es más incómodo estar allí que en el patio. Casi siempre hay alguien que dice algo que me intranquiliza. Podría refugiarme en la biblioteca, pero he observado que durante el recreo sólo acuden a ella quienes han perdido su sitio en el patio. Yo, aunque lo odio, no quiero ceder la pequeña conquista hecha a causa de mi vicio. Y eso es lo que me ha llevado de nuevo a las andadas, a volver a fumar en el recreo, pero ahora con unas precauciones mínimas, que me ayudan a que el tiempo pase más rápido.
No es lo mismo mirar como un pasmarote al frente, esperando que a nadie se le ocurra echarte del banco en el que te has sentado, que dejar que el tiempo pase con las vueltas del humo delante de los ojos, y por encima de la cabeza. No. No es lo mismo. Sobre todo si a los 13 pesas y tienes los mismos centímetros que uno de 10. Sobre todo si no eres como los otros y tu padre es el del restaurante “Nube celestial”. Sobre todo si no hablas. Sobre todo si creen que no sabes hablar, porque eres medio idiota y sólo sirves para trabajar, como todos los chinos, en un restaurante o en un 24 horas. Ya sabes cómo funcionan los barrios. Has vivido en otro antes, en otra ciudad y en la misma. Y antes de ese en otro. Pero papá ha dicho:
-Mejor que piensen que acabamos de llegar de China y que no sabemos nada de nada, ¿de acuerdo?, y me ha mirado fijamente a mí.
Así que tengo que parecer tonto, al menos tan tonto como el resto de mis compañeros de clase. Pero no sé. Ya ha ocurrido en otras ocasiones: un maestro se ha dado cuenta de que el chinito del fondo no hacía si no fingir que no se enteraba.
Por supuesto papá no sabe que fumo. Pero tengo que apañármelas para conseguir tabaco todos los días. Los cigarrillos son muy caros. Desde hace un tiempo además fuma a mis expensas un matón de cuarto. Finjo que no me importa darle un cigarrillo en el recreo o en alguno de los intercambios de clase. No quiero que se dé cuenta de que me agobia y que si alguna vez me niego y me dice de pelear, me voy a mear en los pantalones, o algo peor, como ya ha ocurrido antes en el otro instituto.
No. En China no. En el otro barrio, donde antes mi padre estaba en “Pagoda de los sueños”. Yo no conozco China. O no recuerdo nada. Salí de allí con dos años. Así que como si siempre hubiese vivido en alguno de los barrios de esta ciudad. Aunque siempre fingiendo que hacía poco que habíamos llegado. Sin papeles hasta el último momento. Por eso nunca he ido al colegio. He empezado directamente en el Instituto. Debo ser un chino muy espabilado, aunque mi misión principal sea la de pasar por tonto, ya que he aprendido solo a leer y a escribir. Ni siquiera papá sabe que lo hago prodigiosamente.
Estoy sentado. Tan tranquilo. Fumando y mirando una de las migas del bocata que me ha caído en el pantalón. Y conmigo, en el mismo banco del patio una serie de pájaros extaños. Más bien callados. Mis amigos. Les acabo de contar lo de los taxidermistas chinos. Que llegaban a timar a los piratas. Les he dicho:
-Mi tatarabuelo le cosía a los monos embalsamados cabezas de perro y luego se las vendía a los circos, o a los museos, o a los piratas como mascotas.
Los pájaros extraños me han mirado de reojo. Como diciendo. Hay que ver con los chinos. Y en eso que de repente ya tenía a uno delante de la nariz.
-Dame lo que tengas en el bolsillo, dice.
Lo oigo y ya es tarde. En mi cabeza sigue pasando la película de mi tatarabuelo cosiendo partes imposibles entre sí. A decir verdad, no tengo ni idea de a qué se dedicó mi tatarabuelo. Más allá de papá sé que su papá vivía en el campo. Supongo que en un campo de arroz. Nada más. A quién le importa ya.
En el bolsillo no llevo mucho. Unas cuantas monedas para comprar cigarrillos. Es otro de los matones de cuarto. Claro que lo conozco. Un chulito.
-Venga, dame lo que lleves, dice de nuevo.
La colilla se me queda entre los dedos como si fuese una pieza más de mi mano. Mis amigos como pájaros extraños se atragantan con un bolo de canguelo. Por todas partes van y vienen chicos que quieren apurar los últimos minutos de recreo. Voces y gritos alrededor de nuestro banco, encallado en el miedo y el silencio. Una burbuja inmóvil en cuyo centro, ¡en zoom!, como en las pelis, un chino que todavía no ha dicho esta boca es mía. Yo.
-¿No me oyes? Suelta la pasta, chaval.
El humo se ha petrificado sobre mis dedos. El tiempo discurre a través de esa materia dura, impracticable, del miedo.
Y contesto:
-No.
Me hubiera gustado añadir un “capullo”, pero no lo hago, si no en la imaginación:
-No, capullo.
Voy vestido como un chino embalsamador que se enfrenta a un pirata con mala hostia.
Sin embargo, en el patio del instituto soy algo más escueto y sencillo:
-No, digo, sin moverme, con el cigarrillo como única arma que se consume en mi mano.
-¿Tú estás loco o qué?, me dice uno de los que lo acompañan, éste es capaz de arrancarte la cabeza como no le des todo lo que llevas en los bolsillos.
Ahora pasa por mi cabeza un documental sobre el ornitorrinco.
Cuando el pellejo del primer ornitorrinco llegó a Londres en barco desde Australia, los científicos pensaron que se trataba de una falsificación de los chinos. Mi tatarabuelo y otros graciosos taxidermistas empeñados en tomarle el pelo a los blancos. Así que un eminente profesor quiso descoserle el pico y las patas al bicho con unas tijeras, porque pensaba que se trataba de añadidos. El ornitorrinco parecía una mezcla caprichosa de otros animales y no hallaban una categoría para clasificarlo.
¿Está más o menos claro? Con 13 años, en el patio de mi recreo, mientras estoy siendo atracado, me siento más o menos como un ornitorrinco.
No obstante, no es la primera vez. Ya me ha ocurrido antes. Me he enfrentado otras veces a los matones, así que estoy preparado para que vuelva a ocurrirme. Espero ya ese calor intenso y húmedo, que enseguida se enfría y molesta. El charco en el suelo. Las risotadas de los malos y el pasmo horrorizado de los pájaros extraños, que también se descubrieron para Europa con la exploración de Australia. Kookaburras, loros y cassuaris, cuyo bolo de miedo no va ni para adelante ni para atrás. Espero, pero no llega. No me meo. Mis amigos tampoco. El matón levanta la mano y se muerde la lengua. Hace el gesto de dejarla caer sobre mi cara. Y me digo. Ahora. Ahora seguro que sí. Me aprieta la barriga. Es un retortijón. Oh. No. Por favor. Eso no. Pero pasa. Y la mano, en la mitad de su trayectoria se desvía. El matón se aleja y me señala con el índice desde lejos, como si estuviese apuntándome con una pistola. Se vuelve a morder la lengua.
-Mañana, chaval, me dice, como mañana no me traigas un billete...
Y hace el gesto de pasarse el pulgar por el gaznate.
Supongo que también a mi tatarabuelo lo amenazaron de muerte innumerables veces aquellos piratas que se sintieron estafados, al comprobar que las alas que tenía el gato no eran suyas.
Pero justo a tiempo la brasa del cigarrillo me llega al dedo y doy un manotazo para deshacerme de él. Del otro lado de la esquina aparece un profesor de guardia que no nota nada raro. Nos mira. Suena el timbre.
-Venga todo el mundo para clase, dice.
Los pájaros extraños y yo nos apeamos del recóndito banco y nos dirigimos al pabellón, enfocados por un zoom lleno de inquina.
-Ya hablaremos tú y yo, dice, chulito.
Lo que sé a los 13 es que siempre se pierde. O que siempre pierden los mismos. O que yo pierdo. Y si alguna vez se consigue una victoria, va enmarañada en una de esas bolas de basura que ruedan por las esquinas, cuando hay viento. Mi victoria consiste en no haber perdido en ese momento. Pero la renta que de ello obtengo es mínima. Ese segundo de equilibrio me hace pensar en que puedo llegar a andar sobre la cuerda floja. El circo anuncia “Los funambulistas chinos”. Una familia disfrazada, con coletas de pega, para ir y venir por el cable tenso o por la cuerda floja. Así que me veo como uno de ellos, uno más en el circo, disfrazado de lo que ya soy, perdiendo el equilibrio, cayendo y luego rebotando en la red. Al día siguiente lo tengo otra vez pegado a la nariz, cuando menos me lo espero.
-Venga, listillo, ahora sí que me lo vas a dar todo, me dice.
-No tengo nada.
He tomado mis precauciones. Me he metido el dinero en los calcetines. Le ofrezco un pitillo.
-Puedes registrarme, le digo.
Como el tío se conoce todos los trucos de un ornitorrinco, sabe por dónde tiene que empezar. Antes de que le de tiempo a nada, yo ya he salido corriendo.
De ahí en adelante lo espero todos los días, pero no vuelve. Me siento en un rincón al lado de los pájaros extraños. Nadie dice nada, pero todos tememos lo mismo. Fumamos en un silencio que se concentra obsesivamente sobre los cigarrillos. Chupar, tragar y soltar el humo. Chupar, tragar y soltar el humo. Hasta que de pronto un día nos cazan los profesores de guardia y nos vamos a la calle expulsados una semana. Una semana para fumar tranquilos, sin sobresaltos, en el parque.
Papá no se entera. Finge que está leyendo la carta. Se limita a mirarme con severidad y a repetirme que tengo que pasar inadvertido, que no es bueno que el instituto nos escriba. Así que yo sigo saliendo como cada mañana con mi mochila. Como sea los pájaros extraños también se las han arreglado para que en sus casas al final nadie se entere de la expulsión. A la hora de la primera clase encendemos el primer cigarrillo, pero después de media hora ya hemos hecho todo lo que sabemos hacer juntos. La vida en libertad es nueva para nosotros. En el parque no hay nadie. El banco está al sol. Un cálido sol de invierno que es como la ternura. Como el abrazo de mamá cuando era un niño. Sin embargo, con mamá me pasa como con China, no la recuerdo.
-¿Y ahora qué hacemos?, pregunta alguien.
Uno echa a andar. Yo mismo. Los demás me siguen. Son inquietantes las calles, cuando las calles esperan que estemos en otra parte. Las pillamos por sorpresa. Hay un gran caserón solitario. Una fuente en mitad del jardín. Un dibujo en el centro, donde por las tardes he visto a las niñas jugando a saltar sobre los números pintados en recuadros. Nos colamos por un agujero en la tapia y nos herimos con las zarzas que lo ocultan. Ninguno es capaz de saltar la tapia. Nos brotan perlas de sangre por las manos. Y nos desollamos la cara.
-¿Y por aquí pasan las niñas todas las tardes?
-Habrá otra forma de entrar más fácil.
En un rincón que no puede ser visto desde la calle hacemos un corro y encendemos nuestros cigarrillos.
-Cuenta algo, Peien, me dicen mis compañeros.
Me doy cuenta de que somos una banda, o podemos serlo.
-En esta casa hay un espíritu.
-¿Y tú cómo sabes eso?
-Lo sé.
-Será porque es chino.
-O porque es raro. ¿Raro como qué, Peien?
-Inclasificable, más bien, como el ornitorrinco, digo.
-En todas las casas abandonadas hay espíritus o fantasmas.
-Entremos.
-Mejor no, vayamos al mercadillo.
Desde lejos, entre el mar de cabezas que inunda la explanada, unos pelos de pincho teñidos de rubio nos sobresaltan. Se acerca como un tiburón a un banco de presas. Abre la boca y enseña sus dientes. Saca la mano y nos enseña la navaja, sólo el filo, que me pone en el muslo. Es nuestro matón particular de cuarto:
-Tira palante, chino, o te doy con esto. Y vosotros, ea, palante, ordena.
Otra vez el caserón. En el interior huele a flores y frutos podridos. Un aroma acre lo envuelve todo. Como el que se desprende del esperma. La madera de los pasillos se hunde con nuestras pisadas. En los rincones hay botellas vacías, bolsas, revistas deshechas. En las paredes cabezas de animales disecados que vigilan nuestros pasos. Cabezas que alguien ha adornado con viseras deportivas. A una liebre de una estantería le han puesto unas gafas de sol de esas que son premio en la feria. Una perdiz lleva en el buche la etiqueta de un refresco. El matón de cuarto nos conduce por aquel laberinto de escaleras y corredores. Ya hace rato que no nos muestra la navaja.
-Por aquí, venid por aquí. Os voy a enseñar algo, nos dice.
Empuja una puerta y en el centro de la habitación hay una cama inmensa, una especie de barco antiguo surcando el mar en clama, con apacibles olas de polvo, con nubes de telarañas.
El miedo nos agarra por debajo del ombligo. No es el miedo de la barriga, ese temor de ser asaltado durante el recreo. Es diferente. Nos empuja a seguir adelante, a no retroceder, queremos ver algo más. Advertimos enseguida que hay alguien que yace en la cama, en medio de las velas de la nave, entre sombras y haces de luz sobre los que revolotean miles de partículas de polvo. El miedo nos paraliza, como si fuésemos otras figuras disecadas. Los segundos se suceden a intervalos de un tiempo que es de naturaleza granítica o marmórea. Imagínate que te despiertas en el interior de una roca. La miramos. Es una chica. Un cuerpo que también nos parece sólido y rotundo, como la estatua de una de esas princesas yacentes. Sin embargo, es como si comenzara a despertarse. El pecho se le ha hinchado, la adivinamos desnuda y eso nos sobrecoge. Luego comienza a despegar ligeramente las piernas, hasta que las abre como si fuesen unas tijeras. El miedo se convierte ahora en vértigo. En el centro de su cuerpo adivinamos ese pozo oscuro, sombra espumosa y arbórea de su pubis. Para todos nosotros es la primera vez que nos hallamos tan cerca de una chica desnuda, cuya respiración podemos oír entrecortada desde hace unos instantes. Se nos ha secado la boca y por debajo del ombligo aquel miedo ya comienza a tensarse en deseo. Por ahí comenzamos nosotros a sentirnos en ese justo momento de piedra.
En un estante al fondo un cisne disecado es testigo de la escena. La chica se gira desde el centro de la cama y se pone de costado frente a la puerta, frente a nosotros.
-Si alguno de vosotros quiere, puede venir conmigo.
Y en ese instante nuestro miedo vuelve a cambiar de naturaleza. Los pájaros extraños echan a correr escaleras abajo. Y yo tras ellos. Recorremos los pasillos y las escaleras de vuelta en un santiamén, y con el corazón en la garganta cruzamos sobre los números pintados dentro de los recuadros de tiza en el patio.
Cuando el miedo se disipa, el deseo se instala nuevamente en su lugar. El deseo lo ocupa todo. La ciudad entera nos parece un recipiente para nuestro deseo. Pero no sabemos qué hacer. Y durante los próximos días nos dedicamos a seguir a la gente por la calle, a espiar las ventanas en busca de los secretos que respiran tras ellas. Nos cuesta conciliar el sueño y tardamos en volver al viejo caserón, pero al fin lo hacemos.
Allí están los residuos en las esquinas, el polvo que se levanta con nuestras pisadas, los sofás destripados en la sala, los animales disecados con sus disfraces de verbena. Pero arriba no hay ya ni rastro de la chica desnuda, ni rastro del matón de cuarto. El mismo olor acre de las flores y frutos descompuestos lo envuelve todo. Ese olor que desde entonces nos acompañará en nuestros vicios de soledad. El deseo nos lleva por todos los rincones buscando una huella y llegamos a dudar de lo sucedido.
-¿Seguro que era esta habitación?
-Seguro, mira, ahí está el cisne disecado.
Entonces en el patio oímos a las niñas que entran cada tarde para alcanzar el cielo a la pata coja, através de la rayuela. Y desde el interior de la casa espiamos sus voces, sus saltos, sus diferentes figuras, unas muy altas, otras muy pequeñas y otra gorda, que es la que mejor juega. Sus voces aisladas, lejos de todo, nos hipnotizan. Dentro de cada uno de nosotros surge el anhelo secreto de que miren hacia la ventana, de que tarde o temprano les pique la curiosidad por la casa. De modo que decidimos no salir y esperar.
domingo, 14 de octubre de 2007
Extravío
Extravío
Soy goloso. Después de comer necesito algo dulce. Acabo de darme cuenta de que me he levantado de la mesa sin mi dosis. De hecho en este momento abandono este comienzo de relato para ir a comprar algo que calme mi ansiedad. Cuando regrese os cuento.
Nada, era ahí al lado. Bien, creo que ya puedo empezar. Decía que me encantan los pasteles, sin desmerecer a los yonquis mi organismo depende del azúcar. Ha sido siempre así, desde que era un crío. Mi única preferencia clara es el chocolate. Pero tomo con muchísimo placer la nata, la crema, los hojaldres, el bizcocho. No es para mí un requisito imprescindible que el producto sea artesanal, también me sirven los envasados. Acabo de arreglarme en el súper con un Pingüi de Kinder y estoy en una excelente disposición para contaros lo que quería.
Soy goloso y en muchas ocasiones después de comer o de cenar salgo a la calle en busca de una delicia. Controlo la ubicación de los 24 horas y los horarios de ciertos drugstores. Cuando he viajado me he fijado en las pastelerías de los pueblos y ciudades que visitaba, y he procurado probar algunas de sus especialidades. Hace unas semanas estuve de vacaciones en una ciudad que hacía muchísimos años que no visitaba, O. Prefiero ese anónimo misterio al que nos han acostumbrado algunos escritores poniendo sólo la inicial de los nombres propios. En O. había tenido una amante hacía dos décadas. Ahora volvía acompañado por mi mujer, que conocía los detalles de aquella historia. Ni a mí ni a ella nos gustan los niños, así que no los hemos tenido. Nuestra pasión han sido los viajes, pero no estábamos dispuestos a todo. Preferíamos viajar con todo tipo de lujos y comodidades, y viajar menos, antes que abarcar muchos lugares en condiciones más o menos precarias. Buena parte de nuestros ahorros anuales se han ido en un único viaje al año. Pero reservábamos en el mejor hotel y programábamos una serie de comidas y cenas en los mejores restaurantes. Visitábamos monumentos y museos, y teníamos entradas para el teatro y los conciertos fuera de temporada. A veces, para descansar, nos tomábamos un sándwich en la habitación y pasábamos una tarde amodorrados. Todavía hasta hace unos meses quedaba entre nosotros suficiente atracción como para no hacerle mucho caso a los canales de la tele y dedicarnos a los placeres conyugales. Mi esposa era capaz de comportarse como una de esas furcias televisivas y yo podía poner en escena una vena canalla muy realista. Entre siestas, O. nos ayudó a recuperar la llama de un fuego que en el transurso de los últimos meses no parecía demasiado vivo. Descubrimos que simplemente se trataba de cansancio, ya que teníamos unos trabajos muy absorventes, con muchas responsabilidades, a las que ninguno de los dos daba de lado.
Después de comportarnos en la habitación del Ritz como si de la de un motel de citas se tratara, le dije a mi esposa que tenía necesidad de salir en busca de una farmacia de guardia. Se trataba de una broma que gastábamos desde los tiempos en que nos habíamos conocido, cuando yo sólo salía del ring amoroso para buscar un dulce con el que reponerme.
-No tardes me dijo, con un requiebro de la voz.
Fui derecho a un 24 horas en la parte vieja de la ciudad, que estaba a unos minutos andando desde el hotel. En esos casos casi siempre me inclinaba por un tigretón y a ella le llevaba una pantera rosa. En una pareja los vicios se contagian mucho más rápido que las virtudes. La ansiedad me dificultaba la operación de quitarle el envoltorio, pero no había dado tres zancadas y ya tenía otros tantos bocados pegados. Luego me tentó el que había comprado para ella, pero la verdad es que después de un tigretón tomarme una pantera rosa era ir de más a menos. Por hoy es suficiente, mañana será otro día, me dije. Y cuando me dí cuenta estaba perdido, había entrado por unas callejuelas que me habían parecido las del camino al hotel, pero me habían conducido a los aledaños de un mercado, que a aquellas horas de la noche era, como todos los mercados fuera de horario, un majestuoso monumento a la soledad. El entorno era muy sombrío y no había nadie a quien le pudiera preguntar por el camino al Ritz. De repente me asaltó la inquietud de la inseguridad. Me arrepentí de llevar aquellas ropas elegantes, metí mis lustrosos zapatos en un charco para que pareciesen viejos y me saqué el reloj de la muñeca, dejándolo caer al fondo de un bolsillo. Cuando descubrí que un gato me había estado observando todo ese tiempo desde lo alto de una reja, sentí un escalofrío por las extremidades. Bueno, bueno, calma, me dije. A ver, sitúate. Allí se ven las torres de la catedral y desde la catedral el camino al hotel ya lo has hecho muchísimas veces.
-¿Le puedo ayudar en algo?
Deduje por su aspecto y por las bolsas con que cargaba que aquel hombre vivía en la calle. No me atrevía a decirle que quería ir al Ritz.
-Supongo que me he extraviado.
-Es fácil perderse en esta parte de la ciudad.
-¿Cómo hago para salir de aquí?
-Es difícil salir de aquí, yo llevo meses intentándolo.
Lógicamente puse una cara que expresaba a la perfección mi disgusto ante aquella respuesta.
-No, no se preocupe. Lo acompañaré hasta la avenida. Perdone. Venga por aquí.
Como no me decidía, insistió:
-No tema.
Lo seguí y en unos minutos ya estábamos frente al Ritz, como si hubiese adivinado cuál era mi destino.
-Ahí lo tiene, me dijo.
-Gracias, le dije, ¿puedo ayudarle con algo?
-No es necesario, acabo de cenar y ahora mismo me voy a dormir.
Supuse que encontraría refugio en un cajero o en un soportal.
Le tendí un billete.
-Bueno, se lo cojo. Adiós.
-Adiós.
Mi esposa se había quedado dormida. Salí a la terraza y contemplé los tejados de aquella ciudad a la que había regresado después de 20 años. Me pregunté qué habría sido de mi antigua amante, a la que había conocido a través de un anuncio en una revista. Nuestra relación consistió en tres o cuatro encuentros apasionados en un hostal, luego dejamos de llamarnos por teléfono y cuando en una ocasión lo hice para saber algo de ella, ya no la pude localizar. Me entraron ganas de fumar, después de haberlo dejado hacía unos meses. La aventura de hacía un rato me había excitado y era incapaz de meterme en la cama. Aquel hombre había actuado con un sexto sentido para llevarme hasta la puerta de un hotel del que yo no le había dado referencia. Me senté y estuve mirando las luces de las casas hasta que casi todas se fueron apagando y el frío me estremeció. Al entrar en la cama mi esposa se revolvió como un animal en su madriguera, pero al entrar en contacto con mi cuerpo entumecido por el frío desistió. A la mañana siguiente durante el espléndido desayuno buffet que tomamos, me preguntó qué me había ocurrido la noche anterior, si es que me había costado muy tarde.
-Cuando llegué ya dormías y como no tenía sueño estuve un rato en la terraza.
Pero no le conté nada acerca de mi aventura.
-¿No irías a buscar a tu antigua amante, después de pasar por la farmacia?
-Sí, lo hice, pero la encontré vieja y fea.
-Lógico, tú también estás viejo y feo.
-¿Ah, eso crees?
-¿Y qué compraste en la farmacia?
-Un tigretón, y te traje una pantera rosa.
-Gracias, mi amor.
-Esta noche tenemos entradas para el concierto de la filarmónica, le dije.
Me lo propuso ella:
-Podemos dedicar la mañana a pasear por la ciudad.
-Estupendo, le dije, iremos a conocer el mercado, es famoso por su estilo arquitectónico. Pero está en la zona vieja. Usaremos el plano.
Lo que la noche anterior me había parecido un paraje lúgubre, era a esas horas un hervidero de vida. Quizás la energía de tanta ausencia era lo que me había sobrecogido en aquella ocasión, mucho más que el silencio y las sombras que había encontrado. No hallé la manera de decirle a mi esposa lo que me había ocurrido. Pasamos por la puerta del 24 horas y le dije:
-Anoche viene hasta aquí.
No obstante, yo mismo no entendía cómo me podía haber extraviado. Así que no le dije nada más. Nos hicimos unas fotos delante de la puerta del mercado y otras en el interior, ante los multicolores montones de frutas. Cuando ya nos marchábamos alcancé a ver su figura a lo lejos, encorvado por el peso de las bolsas que transportaba. Temí que él me viese a mí y cogí a mi esposa del brazo para acelerar la retirada hasta la avenida, donde nos detuvimos en el mismo punto en el que le había entregado el billete de propina la noche anterior. Mi esposa decidió subir a la habitación a coger un fular. Una sensación incómoda conmigo mismo comenzó a invadirme. El concierto de la filarmónica por la tarde se me hizo muy largo, el sabor de los platos de la cena en un prestigioso restaurante, donde teníamos reserva desde hacía meses, me resultó insustancial. Pero disimulé como pude. Al mismo tiempo que hacía los elogios, mi atención se dispersaba a otras regiones, siguiendo a ciegas el hilo de la conversación.
-Llevas ya quince minutos con la mano en la barbilla, me dijo mi mujer.
-Eso es mucho tiempo, le contesté.
-¿Qué te ocurre? Estás en otra cosa.
-No, no, estaba pensando en el postre, creo que voy a pedirme un “Vicio de chocolate”.
Llevo varias semanas escribiendo o queriendo escribir. Nunca antes lo había hecho. Cuando me atasco salgo a dar un paseo por esos lugares bulliciosos de la mañana, que a la tarde se mueren de tristeza. Me emociono tanto que me cuesta contener las lágrimas: lo que siento es una pena infinita, de consuelo muy difícil, porque su naturaleza es abstracta. No siento pena de mí mismo, sino de la ausencia de todo. Hace ya unos meses que regresamos de nuestras vacaciones y mi esposa empieza a hablar de planear las siguientes. Hay callejones en esta ciudad en los que hasta hace muy poco no me había atrevido a entrar. Hay tipos que llevan años con sus bolsas de aquí para allá y nunca los había visto. No sé cómo decirle a mi esposa que me gustaría hacer este año un viaje diferente, o simplemente no hacerlo. Sin darme cuenta ya me he zampado otra docena de suspiros y melindres. Es lo único en lo que sigo teniendo aquella confianza de antaño. O al menos eso creo.
Soy goloso. Después de comer necesito algo dulce. Acabo de darme cuenta de que me he levantado de la mesa sin mi dosis. De hecho en este momento abandono este comienzo de relato para ir a comprar algo que calme mi ansiedad. Cuando regrese os cuento.
Nada, era ahí al lado. Bien, creo que ya puedo empezar. Decía que me encantan los pasteles, sin desmerecer a los yonquis mi organismo depende del azúcar. Ha sido siempre así, desde que era un crío. Mi única preferencia clara es el chocolate. Pero tomo con muchísimo placer la nata, la crema, los hojaldres, el bizcocho. No es para mí un requisito imprescindible que el producto sea artesanal, también me sirven los envasados. Acabo de arreglarme en el súper con un Pingüi de Kinder y estoy en una excelente disposición para contaros lo que quería.
Soy goloso y en muchas ocasiones después de comer o de cenar salgo a la calle en busca de una delicia. Controlo la ubicación de los 24 horas y los horarios de ciertos drugstores. Cuando he viajado me he fijado en las pastelerías de los pueblos y ciudades que visitaba, y he procurado probar algunas de sus especialidades. Hace unas semanas estuve de vacaciones en una ciudad que hacía muchísimos años que no visitaba, O. Prefiero ese anónimo misterio al que nos han acostumbrado algunos escritores poniendo sólo la inicial de los nombres propios. En O. había tenido una amante hacía dos décadas. Ahora volvía acompañado por mi mujer, que conocía los detalles de aquella historia. Ni a mí ni a ella nos gustan los niños, así que no los hemos tenido. Nuestra pasión han sido los viajes, pero no estábamos dispuestos a todo. Preferíamos viajar con todo tipo de lujos y comodidades, y viajar menos, antes que abarcar muchos lugares en condiciones más o menos precarias. Buena parte de nuestros ahorros anuales se han ido en un único viaje al año. Pero reservábamos en el mejor hotel y programábamos una serie de comidas y cenas en los mejores restaurantes. Visitábamos monumentos y museos, y teníamos entradas para el teatro y los conciertos fuera de temporada. A veces, para descansar, nos tomábamos un sándwich en la habitación y pasábamos una tarde amodorrados. Todavía hasta hace unos meses quedaba entre nosotros suficiente atracción como para no hacerle mucho caso a los canales de la tele y dedicarnos a los placeres conyugales. Mi esposa era capaz de comportarse como una de esas furcias televisivas y yo podía poner en escena una vena canalla muy realista. Entre siestas, O. nos ayudó a recuperar la llama de un fuego que en el transurso de los últimos meses no parecía demasiado vivo. Descubrimos que simplemente se trataba de cansancio, ya que teníamos unos trabajos muy absorventes, con muchas responsabilidades, a las que ninguno de los dos daba de lado.
Después de comportarnos en la habitación del Ritz como si de la de un motel de citas se tratara, le dije a mi esposa que tenía necesidad de salir en busca de una farmacia de guardia. Se trataba de una broma que gastábamos desde los tiempos en que nos habíamos conocido, cuando yo sólo salía del ring amoroso para buscar un dulce con el que reponerme.
-No tardes me dijo, con un requiebro de la voz.
Fui derecho a un 24 horas en la parte vieja de la ciudad, que estaba a unos minutos andando desde el hotel. En esos casos casi siempre me inclinaba por un tigretón y a ella le llevaba una pantera rosa. En una pareja los vicios se contagian mucho más rápido que las virtudes. La ansiedad me dificultaba la operación de quitarle el envoltorio, pero no había dado tres zancadas y ya tenía otros tantos bocados pegados. Luego me tentó el que había comprado para ella, pero la verdad es que después de un tigretón tomarme una pantera rosa era ir de más a menos. Por hoy es suficiente, mañana será otro día, me dije. Y cuando me dí cuenta estaba perdido, había entrado por unas callejuelas que me habían parecido las del camino al hotel, pero me habían conducido a los aledaños de un mercado, que a aquellas horas de la noche era, como todos los mercados fuera de horario, un majestuoso monumento a la soledad. El entorno era muy sombrío y no había nadie a quien le pudiera preguntar por el camino al Ritz. De repente me asaltó la inquietud de la inseguridad. Me arrepentí de llevar aquellas ropas elegantes, metí mis lustrosos zapatos en un charco para que pareciesen viejos y me saqué el reloj de la muñeca, dejándolo caer al fondo de un bolsillo. Cuando descubrí que un gato me había estado observando todo ese tiempo desde lo alto de una reja, sentí un escalofrío por las extremidades. Bueno, bueno, calma, me dije. A ver, sitúate. Allí se ven las torres de la catedral y desde la catedral el camino al hotel ya lo has hecho muchísimas veces.
-¿Le puedo ayudar en algo?
Deduje por su aspecto y por las bolsas con que cargaba que aquel hombre vivía en la calle. No me atrevía a decirle que quería ir al Ritz.
-Supongo que me he extraviado.
-Es fácil perderse en esta parte de la ciudad.
-¿Cómo hago para salir de aquí?
-Es difícil salir de aquí, yo llevo meses intentándolo.
Lógicamente puse una cara que expresaba a la perfección mi disgusto ante aquella respuesta.
-No, no se preocupe. Lo acompañaré hasta la avenida. Perdone. Venga por aquí.
Como no me decidía, insistió:
-No tema.
Lo seguí y en unos minutos ya estábamos frente al Ritz, como si hubiese adivinado cuál era mi destino.
-Ahí lo tiene, me dijo.
-Gracias, le dije, ¿puedo ayudarle con algo?
-No es necesario, acabo de cenar y ahora mismo me voy a dormir.
Supuse que encontraría refugio en un cajero o en un soportal.
Le tendí un billete.
-Bueno, se lo cojo. Adiós.
-Adiós.
Mi esposa se había quedado dormida. Salí a la terraza y contemplé los tejados de aquella ciudad a la que había regresado después de 20 años. Me pregunté qué habría sido de mi antigua amante, a la que había conocido a través de un anuncio en una revista. Nuestra relación consistió en tres o cuatro encuentros apasionados en un hostal, luego dejamos de llamarnos por teléfono y cuando en una ocasión lo hice para saber algo de ella, ya no la pude localizar. Me entraron ganas de fumar, después de haberlo dejado hacía unos meses. La aventura de hacía un rato me había excitado y era incapaz de meterme en la cama. Aquel hombre había actuado con un sexto sentido para llevarme hasta la puerta de un hotel del que yo no le había dado referencia. Me senté y estuve mirando las luces de las casas hasta que casi todas se fueron apagando y el frío me estremeció. Al entrar en la cama mi esposa se revolvió como un animal en su madriguera, pero al entrar en contacto con mi cuerpo entumecido por el frío desistió. A la mañana siguiente durante el espléndido desayuno buffet que tomamos, me preguntó qué me había ocurrido la noche anterior, si es que me había costado muy tarde.
-Cuando llegué ya dormías y como no tenía sueño estuve un rato en la terraza.
Pero no le conté nada acerca de mi aventura.
-¿No irías a buscar a tu antigua amante, después de pasar por la farmacia?
-Sí, lo hice, pero la encontré vieja y fea.
-Lógico, tú también estás viejo y feo.
-¿Ah, eso crees?
-¿Y qué compraste en la farmacia?
-Un tigretón, y te traje una pantera rosa.
-Gracias, mi amor.
-Esta noche tenemos entradas para el concierto de la filarmónica, le dije.
Me lo propuso ella:
-Podemos dedicar la mañana a pasear por la ciudad.
-Estupendo, le dije, iremos a conocer el mercado, es famoso por su estilo arquitectónico. Pero está en la zona vieja. Usaremos el plano.
Lo que la noche anterior me había parecido un paraje lúgubre, era a esas horas un hervidero de vida. Quizás la energía de tanta ausencia era lo que me había sobrecogido en aquella ocasión, mucho más que el silencio y las sombras que había encontrado. No hallé la manera de decirle a mi esposa lo que me había ocurrido. Pasamos por la puerta del 24 horas y le dije:
-Anoche viene hasta aquí.
No obstante, yo mismo no entendía cómo me podía haber extraviado. Así que no le dije nada más. Nos hicimos unas fotos delante de la puerta del mercado y otras en el interior, ante los multicolores montones de frutas. Cuando ya nos marchábamos alcancé a ver su figura a lo lejos, encorvado por el peso de las bolsas que transportaba. Temí que él me viese a mí y cogí a mi esposa del brazo para acelerar la retirada hasta la avenida, donde nos detuvimos en el mismo punto en el que le había entregado el billete de propina la noche anterior. Mi esposa decidió subir a la habitación a coger un fular. Una sensación incómoda conmigo mismo comenzó a invadirme. El concierto de la filarmónica por la tarde se me hizo muy largo, el sabor de los platos de la cena en un prestigioso restaurante, donde teníamos reserva desde hacía meses, me resultó insustancial. Pero disimulé como pude. Al mismo tiempo que hacía los elogios, mi atención se dispersaba a otras regiones, siguiendo a ciegas el hilo de la conversación.
-Llevas ya quince minutos con la mano en la barbilla, me dijo mi mujer.
-Eso es mucho tiempo, le contesté.
-¿Qué te ocurre? Estás en otra cosa.
-No, no, estaba pensando en el postre, creo que voy a pedirme un “Vicio de chocolate”.
Llevo varias semanas escribiendo o queriendo escribir. Nunca antes lo había hecho. Cuando me atasco salgo a dar un paseo por esos lugares bulliciosos de la mañana, que a la tarde se mueren de tristeza. Me emociono tanto que me cuesta contener las lágrimas: lo que siento es una pena infinita, de consuelo muy difícil, porque su naturaleza es abstracta. No siento pena de mí mismo, sino de la ausencia de todo. Hace ya unos meses que regresamos de nuestras vacaciones y mi esposa empieza a hablar de planear las siguientes. Hay callejones en esta ciudad en los que hasta hace muy poco no me había atrevido a entrar. Hay tipos que llevan años con sus bolsas de aquí para allá y nunca los había visto. No sé cómo decirle a mi esposa que me gustaría hacer este año un viaje diferente, o simplemente no hacerlo. Sin darme cuenta ya me he zampado otra docena de suspiros y melindres. Es lo único en lo que sigo teniendo aquella confianza de antaño. O al menos eso creo.
jueves, 11 de octubre de 2007
Ópera
Ópera
Me lo dijo un amigo:
-En tu caso lo mejor son las flores.
-No sé, le contesté, no estoy acostumbrado a regalar flores.
-Y en concreto rosas de Kenia.
No le hice caso. En el centro comercial le compré un corazón de peluche con dos ojos y unos bracitos de cordel. Le escribí una nota y dejé la dirección para que se lo enviasen. Esperé a la noche, sin dejar de vigilar el móvil durante todo el día. Pero no obtuve respuesta, ni siquiera un mensaje con un escueto agradecimiento. Al día siguiente mi amigo insistió en su idea:
-Flores, ya te lo he dicho: rosas de Kenia.
Dejé pasar aquel día, que advirtiese mi enfado, mi decepción. Pero no dejé pasar el siguiente: que se diese cuenta de que las palabras de mis notas no estaban huecas. Desde la oficina le envié un email para decirle que habían llegado a mis manos dos entradas para su ópera favorita. Dios mio, habían llegado a mis manos, esa fue la expresión que usé, como cuando un golpe fortuito de viento te pone entre los dedos una hoja amarilla, cuando lo cierto es que me habían costado una fortuna después de mil pesquisas y negociaciones. Me contestó, ya lo creo que lo hizo, para decirme que estaría encantada de aceptar, pero que estaba sola al cuidado de su hermano, un granuja de 15 años del que tenía prohibido separarse. Al menos pude cruzar unos cuantos emailes a lo largo del día hasta que llegó la hora. A pesar de todo, me puse el smoking. Me lo puse y me senté en una butaca de mi apartamento con el cd de la ópera a todo volumen. Los imaginé a los dos en el palco, a ella con los ojos brillantes de emoción, a él aburrido, entretenido en explotarse una espinilla del mentón. Al día siguiente me atreví a a llamarla por teléfono para preguntarle cómo lo había pasado. Obvié cualquier referencia al muchacho.
-Ah, gracias, muchísimas gracias, me dijo, fue una representación magistral. En cuanto regresen mis padres te llamo y salimos juntos, por ahora he de seguir vigilando que mi hermano no se meta en problemas.
Esperé cinco días antes de volver a contactar con ella. Me hice el encontradizo en el centro. Iba con una amiga.
-Hooolaaa, me dijo.
Me presentó a su amiga y quedamos para esa misma noche los tres. No era el plan que a mí me apetecía, pero al menos la vería durante unas horas. Su amiga hablaba hasta por los codos, aburría a las sombras, pero no dejé de sonreírle ni un solo instante. Ella aprovechó un par de ocasiones para charlar con otros chicos. Hice grandes esfuerzos por no escapar a la carrera. Mientras fingía atender la farragosa historia de su amiga, hice crecer mis orejas para intentar oírla a ella en el otro extremo de la barra. Al despedirnos nos besamos en las mejillas.
-Hasta pronto, me dijo, sin intención de concretar.
-Podríamos ir mañana a comer, ¿no?, mi esfuerzo era a todas luces patético.
-Yo no puedo, dijo ella cortante.
-Yo sí, dijo su amiga.
Mi amigo entiende bastante de mujeres. A él nunca le han dado calabazas.
-La situación se te ha complicado muchísimo, me dijo, no sé. Tendría que conocerla para aconsejarte algo con sentido. A estas alturas no te puedes permitir otro desliz.
Mi amigo la conoció gracias a las informaciones que le facilité. No fue demasiado explícito a la hora de darme detalles al respecto.
-¿Y qué, qué te parece?, le pregunté.
-Me parece una mujer excepcional, me dijo.
-Sí, sí, pero qué me aconsejas que haga.
-Es difícil.
-¿Te gusta para tí?
-No, en absoluto, yo sólo estoy preparado para las aventuras intrascendentes, me dijo.
-Eso quiere decir que te gusta, insistí.
-Hombre, no creo que no haya hombre en la tierra a la que esa mujer no le guste, afirmó.
-Supongo que tendrás ya un plan para conquistarla, le dije a mi amigo, rendido.
-Para que la conquistes tú, me dijo.
-¿Crees que es posible? La ilusión volvió de repente a mis ojos. Me hundía y me reflotaba en milésimas de segundos. Mi desequilibrio anímico hubiese roto los nervios de cualquiera, pero mi amigo era un hombre templado. Me dio un beso en la frente y me sirvió un güisqui solo y sin hielo, como el que él se estaba tomando.
Como era de esperar nada salió bien. Ella se cansó de mí, de mis numeritos, dijo, y me mandó a paseo. No quiero volver a verte. Yo la amaba de una manera tal que esas palabras fueron como la bala que entra en el corazón de un soldado y lo abate. No sé qué pasó con mi amigo, entró en relaciones con una japonesa y se marchó a su país. Recuerdo haber recibido alguna postal de Tokio, pero tan pronto como las pescaba del buzón las arrojaba a la papelera.
Pero un buen día la volví a ver casualmente. Yo iba al volante de mi coche, ella caminaba por la acera. Al principio dudé, ¿sería ella o no? Al rebasarla miré por el espejo retrovisor y ya no me cupo duda. Una mujer excepcional, que los hombres observaban en cuanto pasaba por su lado. Me detuve en una floristería. La dependienta me sonrió nada más verme entrar.
-Quiero enviar unas rosas de Kenia, le dije.
La muchacha estaba algo enamoriscada de mí. No era celosa, eso se veía. Supongo que habría sido muy fácil quedar con ella y haberla metido en mi cama, pero no me apetecía cambiar a esas alturas de establecimiento. El hombre ama sobre todas las cosas la costumbre. Y mi costumbre era encargar las flores en esa tienda. Un affair con la dependienta habría acabado irremediablemente con el placer de acudir a ella cuando me viniese en gana.
Durante siete días seguidos le envié un ramo. Luego dejé pasar tres días. Para que se impacientara. El último envío consistió en una sola flor con una nota, en la que concertaba una cita.
Era, si cabe, más encantadora al cabo de los años. Estaba acostumbrada a que los hombres la cortejasen. No dio señales de haberme reconocido, aunque sin duda lo había hecho. Cenamos en el mismo hotel en el que yo había reservado una suite. En la mesa la esperaba un enorme ramo de rosas de Kenia. Se acercó a ellas y las acarició.
-Son muy hermosas, dijo.
Yo le acaricié la espalda, que su elegante vestido le dejaba al descubierto. El placer que supo procurarme me remitió a otros placeres: la música sin ir más lejos, y me pareció que formábamos parte de la representación de una ópera.
Me lo dijo un amigo:
-En tu caso lo mejor son las flores.
-No sé, le contesté, no estoy acostumbrado a regalar flores.
-Y en concreto rosas de Kenia.
No le hice caso. En el centro comercial le compré un corazón de peluche con dos ojos y unos bracitos de cordel. Le escribí una nota y dejé la dirección para que se lo enviasen. Esperé a la noche, sin dejar de vigilar el móvil durante todo el día. Pero no obtuve respuesta, ni siquiera un mensaje con un escueto agradecimiento. Al día siguiente mi amigo insistió en su idea:
-Flores, ya te lo he dicho: rosas de Kenia.
Dejé pasar aquel día, que advirtiese mi enfado, mi decepción. Pero no dejé pasar el siguiente: que se diese cuenta de que las palabras de mis notas no estaban huecas. Desde la oficina le envié un email para decirle que habían llegado a mis manos dos entradas para su ópera favorita. Dios mio, habían llegado a mis manos, esa fue la expresión que usé, como cuando un golpe fortuito de viento te pone entre los dedos una hoja amarilla, cuando lo cierto es que me habían costado una fortuna después de mil pesquisas y negociaciones. Me contestó, ya lo creo que lo hizo, para decirme que estaría encantada de aceptar, pero que estaba sola al cuidado de su hermano, un granuja de 15 años del que tenía prohibido separarse. Al menos pude cruzar unos cuantos emailes a lo largo del día hasta que llegó la hora. A pesar de todo, me puse el smoking. Me lo puse y me senté en una butaca de mi apartamento con el cd de la ópera a todo volumen. Los imaginé a los dos en el palco, a ella con los ojos brillantes de emoción, a él aburrido, entretenido en explotarse una espinilla del mentón. Al día siguiente me atreví a a llamarla por teléfono para preguntarle cómo lo había pasado. Obvié cualquier referencia al muchacho.
-Ah, gracias, muchísimas gracias, me dijo, fue una representación magistral. En cuanto regresen mis padres te llamo y salimos juntos, por ahora he de seguir vigilando que mi hermano no se meta en problemas.
Esperé cinco días antes de volver a contactar con ella. Me hice el encontradizo en el centro. Iba con una amiga.
-Hooolaaa, me dijo.
Me presentó a su amiga y quedamos para esa misma noche los tres. No era el plan que a mí me apetecía, pero al menos la vería durante unas horas. Su amiga hablaba hasta por los codos, aburría a las sombras, pero no dejé de sonreírle ni un solo instante. Ella aprovechó un par de ocasiones para charlar con otros chicos. Hice grandes esfuerzos por no escapar a la carrera. Mientras fingía atender la farragosa historia de su amiga, hice crecer mis orejas para intentar oírla a ella en el otro extremo de la barra. Al despedirnos nos besamos en las mejillas.
-Hasta pronto, me dijo, sin intención de concretar.
-Podríamos ir mañana a comer, ¿no?, mi esfuerzo era a todas luces patético.
-Yo no puedo, dijo ella cortante.
-Yo sí, dijo su amiga.
Mi amigo entiende bastante de mujeres. A él nunca le han dado calabazas.
-La situación se te ha complicado muchísimo, me dijo, no sé. Tendría que conocerla para aconsejarte algo con sentido. A estas alturas no te puedes permitir otro desliz.
Mi amigo la conoció gracias a las informaciones que le facilité. No fue demasiado explícito a la hora de darme detalles al respecto.
-¿Y qué, qué te parece?, le pregunté.
-Me parece una mujer excepcional, me dijo.
-Sí, sí, pero qué me aconsejas que haga.
-Es difícil.
-¿Te gusta para tí?
-No, en absoluto, yo sólo estoy preparado para las aventuras intrascendentes, me dijo.
-Eso quiere decir que te gusta, insistí.
-Hombre, no creo que no haya hombre en la tierra a la que esa mujer no le guste, afirmó.
-Supongo que tendrás ya un plan para conquistarla, le dije a mi amigo, rendido.
-Para que la conquistes tú, me dijo.
-¿Crees que es posible? La ilusión volvió de repente a mis ojos. Me hundía y me reflotaba en milésimas de segundos. Mi desequilibrio anímico hubiese roto los nervios de cualquiera, pero mi amigo era un hombre templado. Me dio un beso en la frente y me sirvió un güisqui solo y sin hielo, como el que él se estaba tomando.
Como era de esperar nada salió bien. Ella se cansó de mí, de mis numeritos, dijo, y me mandó a paseo. No quiero volver a verte. Yo la amaba de una manera tal que esas palabras fueron como la bala que entra en el corazón de un soldado y lo abate. No sé qué pasó con mi amigo, entró en relaciones con una japonesa y se marchó a su país. Recuerdo haber recibido alguna postal de Tokio, pero tan pronto como las pescaba del buzón las arrojaba a la papelera.
Pero un buen día la volví a ver casualmente. Yo iba al volante de mi coche, ella caminaba por la acera. Al principio dudé, ¿sería ella o no? Al rebasarla miré por el espejo retrovisor y ya no me cupo duda. Una mujer excepcional, que los hombres observaban en cuanto pasaba por su lado. Me detuve en una floristería. La dependienta me sonrió nada más verme entrar.
-Quiero enviar unas rosas de Kenia, le dije.
La muchacha estaba algo enamoriscada de mí. No era celosa, eso se veía. Supongo que habría sido muy fácil quedar con ella y haberla metido en mi cama, pero no me apetecía cambiar a esas alturas de establecimiento. El hombre ama sobre todas las cosas la costumbre. Y mi costumbre era encargar las flores en esa tienda. Un affair con la dependienta habría acabado irremediablemente con el placer de acudir a ella cuando me viniese en gana.
Durante siete días seguidos le envié un ramo. Luego dejé pasar tres días. Para que se impacientara. El último envío consistió en una sola flor con una nota, en la que concertaba una cita.
Era, si cabe, más encantadora al cabo de los años. Estaba acostumbrada a que los hombres la cortejasen. No dio señales de haberme reconocido, aunque sin duda lo había hecho. Cenamos en el mismo hotel en el que yo había reservado una suite. En la mesa la esperaba un enorme ramo de rosas de Kenia. Se acercó a ellas y las acarició.
-Son muy hermosas, dijo.
Yo le acaricié la espalda, que su elegante vestido le dejaba al descubierto. El placer que supo procurarme me remitió a otros placeres: la música sin ir más lejos, y me pareció que formábamos parte de la representación de una ópera.
martes, 9 de octubre de 2007
Autostop
Autostop
Los viernes por la tarde ya no trabajo. No es un gran curro, pero tiene esta ventaja. Me llevo la bolsa a la oficina, me tomo un sándwich a media mañana y a la salida me marcho directamente al pueblo. Si estoy en el coche a las dos menos cinco consigo evitar la caravana, a las dos ya no merece la pena intentarlo, en este caso me espero hasta las cuatro y media. Suelo hacer tiempo dándome una vuelta por el centro comercial. Como normalmente ya he comido, entro en las tiendas de regalos. Siempre pico, puesto que me paso un buen rato husmeando entre los artículos de sus estantes y al final me da vergüenza irme sin llevarme nada. Elijo algo que no esté mal de precio y que parezca un detalle para un amigo o amiga que está de santo o de cumple. No obstante, siempre que mi jefe se marche antes de las dos menos cuarto, me las piro tras él y a las tres menos veinte estoy en el pueblo.
Aquel día mi jefe estuvo hasta las dos encogiendo un bigote forzoso a causa de una espinilla debajo de la nariz. Alguien le había ido con el cuento de que nos turnábamos para salir tras él, si se marchaba antes de la hora. Nos mirábamos intentando averiguar quién había sido el traidor: por ello procurábamos que la cabeza no se nos hundiese en el pecho. Gaby nos lo señaló con un leve giro de mandíbula rasurada. Allí, con los ojos perdidos en un cajón, haciendo como que ponía orden en sus papeles, al novato no le importaba delatarse, o simplemente era imbécil. Hice un gesto temerario, ya que el jefe no nos quitaba la vista de encima: me pasé el pulgar por la garganta en evidente alusión al nuevo. A las dos en punto nadie se atrevió a levantarse de su silla. A las dos y diez el jefe, con la satisfacción dibujada en su rostro, nos engañó haciendo rechinar el asiento de polipiel con la presión de su trasero. No se levantó hasta las y cuarto. Todos fingíamos cumplimentar tareas de última hora, que preferíamos tener resueltas antes que llegar el lunes con ellas pendientes. Luego nos apelotonamos en el ascensor y empezamos a discutir. El nuevo no dijo ni mu. Los demás tenían prisa, era viernes. A mí me hubiese dado igual haber estado hablando del asunto hasta que el tráfico de salida de la ciudad estuviese más fluido que a esa hora. Pero como de costumbre, me dirigí al centro comercial para aguardar la hora.
La chica me saludó con un hola de reconocimiento. Me ofrecía su simpatía, una sonrisa amplia de los ojos depositada en quien demostraba confiar en los artículos del negocio. Aquel día no miré tanto el precio como que el regalo me gustase de verdad. Era una chica guapa y amable. Mientras me hacía el paquete con un papel que me ayudó a elegir, sentí ese vértigo en el paladar de los golosos. Me hubiese quedado aquella tarde de viernes allí. Por primera vez en el tiempo que llevaba viviendo en la ciudad me costó marcharme al pueblo. Decidí dar otra vuelta por el centro comercial para fijar en la memoria todos sus pequeños gestos, todas sus palabras y la delicadeza de su atención. Cuando me di cuenta eran ya más de las siete. Debía darme prisa si no quería encontrarme atrapado dentro del embotellamiento de la tarde.
Nunca antes había hecho nada parecido, ni siquiera me hubiese planteado la posibilidad. Pero fue sin pensar, o más bien porque seguía pensando en la chica del centro comercial y acabé inspirado por su confianza, por su naturalidad de trato. El caso es que frené el coche en el arcén. Por la puerta del copiloto el muchacho me dijo que se dirigían a un camping próximo, le hice un gesto de asentimiento y desde atrás me saludó ella. Hola, me dijo. Hola, le contesté. Tenían acento del sur. Me empezaron a contar su viaje. En los trayectos que les parecían más adecuados hacían dedo para ir ahorrando algo. Pero a veces pasaba un buen rato antes de que alguien les cogiera. Eran estudiantes. Estaban entusiasmados con el paisaje. Tan diferente, decían, de aquel al que estaban acostumbrados. De repente la chica desde atrás se sobresaltó al descubrir que había aplastado el paquete del regalo.
-Lo siento, lo siento, repitió disculpándose.
-No te preocupes, es algo que no puede romperse, le dije.
-Pero te he chafado la caja. Un regalo tan bien envuelto, con un papel tan bonito, es una pena como ha quedado, dijo haciendo inútiles intentos por recomponerlo.
-No te preocupes, le explicaré lo ocurrido a mi novia, dije.
-¿Es su cumpleaños? Preguntó con una curiosidad sencilla y ahora algo afectuosa. El muchacho seguía mudo nuestra conversación.
-Sí, sí, su cumpleaños, y sin saber por qué razón lo hacía conté un cuento tal como me fue saliendo.
-Yo trabajo en la ciudad de lunes a viernes. Pero mi novia vive en el pueblo, así que sólo nos vemos los fines de semana, pero sólo si yo voy, pues ella ha sufrido un accidente de moto hace poco tiempo y no puede moverse. Ocurrió una vez que venía a verme.
-Lo siento, dijo la chica.
El sólo supo exclamar.
-¡Jo!
-Es cuestión de tiempo, añadí, los médicos son muy optimistas, pero por ahora se mueve en silla de ruedas y sólo la abandona para la rehabilitación.
En el cruce donde estaba el desvío que conducía al camping les anuncié que me daba tiempo de acercarlos:
-Jo, muchas gracias, dijeron al unísono.
-Pues yo tengo muchas ganas de conocer vuestra tierra, les dije.
-Sí, pero no lo hagas en esta época. Ahora hace mucho calor, mejor en otoño o en primavera, me aconsejó él.
-Siempre cojo las vacaciones en Octubre, dije.
-Ese es un buen mes, dijo ella, y añadió: Cuando lleguemos, te doy mi teléfono y si te decides a ir me llamas, ¿vale?
No usó el plural nos llamas, a mí me gustó y advertí que él se removía en el asiento y estaba deseando llegar y perderme de vista.
Salí del coche. Mientras la chica buscaba en su bolso un boli y un papel para apuntarme su número, él me acompañó hasta el maletero. Le ayudé a sacar las mochilas. Las cuerdas de una de ellas se enredaron con una de mis bolsas y aquellos regalos que había ido acumulando en los últimos meses cayeron al suelo.
-Perdona, dijo, parece que la tenemos tomada con tus regalos.
-No te preocupes, le dije con cierta irritación.
Pero mi humor se transformó por completo cuando la chica me entregó el papel con su número.
Nos dimos dos besos y al chico le levanté la palma de la mano desde cierta distancia.
Entré en el pueblo y saludé a un par de conocidos desde el coche con el mismo gesto que había usado para despedirme del chico autoestopista. La casa, mi casa, o sea, la casa que había sido de mis padres hasta que murieron, me volvió a recibir con una fachada inexpresiva, gris, a los sumo matizada por desconchones y humedades. Al abrir la puerta, no obstante, su interior estaba lleno de rumores, de crujidos que yo conocía desde niño. En el pueblo decían que estaba encantada. Encendí la televisión y me asomé por la ventana: en ese momento cruzaba la calle, por la otra punta, la hija de los vecinos, que en silla de ruedas iba con sus amigas a la discoteca.
Los viernes por la tarde ya no trabajo. No es un gran curro, pero tiene esta ventaja. Me llevo la bolsa a la oficina, me tomo un sándwich a media mañana y a la salida me marcho directamente al pueblo. Si estoy en el coche a las dos menos cinco consigo evitar la caravana, a las dos ya no merece la pena intentarlo, en este caso me espero hasta las cuatro y media. Suelo hacer tiempo dándome una vuelta por el centro comercial. Como normalmente ya he comido, entro en las tiendas de regalos. Siempre pico, puesto que me paso un buen rato husmeando entre los artículos de sus estantes y al final me da vergüenza irme sin llevarme nada. Elijo algo que no esté mal de precio y que parezca un detalle para un amigo o amiga que está de santo o de cumple. No obstante, siempre que mi jefe se marche antes de las dos menos cuarto, me las piro tras él y a las tres menos veinte estoy en el pueblo.
Aquel día mi jefe estuvo hasta las dos encogiendo un bigote forzoso a causa de una espinilla debajo de la nariz. Alguien le había ido con el cuento de que nos turnábamos para salir tras él, si se marchaba antes de la hora. Nos mirábamos intentando averiguar quién había sido el traidor: por ello procurábamos que la cabeza no se nos hundiese en el pecho. Gaby nos lo señaló con un leve giro de mandíbula rasurada. Allí, con los ojos perdidos en un cajón, haciendo como que ponía orden en sus papeles, al novato no le importaba delatarse, o simplemente era imbécil. Hice un gesto temerario, ya que el jefe no nos quitaba la vista de encima: me pasé el pulgar por la garganta en evidente alusión al nuevo. A las dos en punto nadie se atrevió a levantarse de su silla. A las dos y diez el jefe, con la satisfacción dibujada en su rostro, nos engañó haciendo rechinar el asiento de polipiel con la presión de su trasero. No se levantó hasta las y cuarto. Todos fingíamos cumplimentar tareas de última hora, que preferíamos tener resueltas antes que llegar el lunes con ellas pendientes. Luego nos apelotonamos en el ascensor y empezamos a discutir. El nuevo no dijo ni mu. Los demás tenían prisa, era viernes. A mí me hubiese dado igual haber estado hablando del asunto hasta que el tráfico de salida de la ciudad estuviese más fluido que a esa hora. Pero como de costumbre, me dirigí al centro comercial para aguardar la hora.
La chica me saludó con un hola de reconocimiento. Me ofrecía su simpatía, una sonrisa amplia de los ojos depositada en quien demostraba confiar en los artículos del negocio. Aquel día no miré tanto el precio como que el regalo me gustase de verdad. Era una chica guapa y amable. Mientras me hacía el paquete con un papel que me ayudó a elegir, sentí ese vértigo en el paladar de los golosos. Me hubiese quedado aquella tarde de viernes allí. Por primera vez en el tiempo que llevaba viviendo en la ciudad me costó marcharme al pueblo. Decidí dar otra vuelta por el centro comercial para fijar en la memoria todos sus pequeños gestos, todas sus palabras y la delicadeza de su atención. Cuando me di cuenta eran ya más de las siete. Debía darme prisa si no quería encontrarme atrapado dentro del embotellamiento de la tarde.
Nunca antes había hecho nada parecido, ni siquiera me hubiese planteado la posibilidad. Pero fue sin pensar, o más bien porque seguía pensando en la chica del centro comercial y acabé inspirado por su confianza, por su naturalidad de trato. El caso es que frené el coche en el arcén. Por la puerta del copiloto el muchacho me dijo que se dirigían a un camping próximo, le hice un gesto de asentimiento y desde atrás me saludó ella. Hola, me dijo. Hola, le contesté. Tenían acento del sur. Me empezaron a contar su viaje. En los trayectos que les parecían más adecuados hacían dedo para ir ahorrando algo. Pero a veces pasaba un buen rato antes de que alguien les cogiera. Eran estudiantes. Estaban entusiasmados con el paisaje. Tan diferente, decían, de aquel al que estaban acostumbrados. De repente la chica desde atrás se sobresaltó al descubrir que había aplastado el paquete del regalo.
-Lo siento, lo siento, repitió disculpándose.
-No te preocupes, es algo que no puede romperse, le dije.
-Pero te he chafado la caja. Un regalo tan bien envuelto, con un papel tan bonito, es una pena como ha quedado, dijo haciendo inútiles intentos por recomponerlo.
-No te preocupes, le explicaré lo ocurrido a mi novia, dije.
-¿Es su cumpleaños? Preguntó con una curiosidad sencilla y ahora algo afectuosa. El muchacho seguía mudo nuestra conversación.
-Sí, sí, su cumpleaños, y sin saber por qué razón lo hacía conté un cuento tal como me fue saliendo.
-Yo trabajo en la ciudad de lunes a viernes. Pero mi novia vive en el pueblo, así que sólo nos vemos los fines de semana, pero sólo si yo voy, pues ella ha sufrido un accidente de moto hace poco tiempo y no puede moverse. Ocurrió una vez que venía a verme.
-Lo siento, dijo la chica.
El sólo supo exclamar.
-¡Jo!
-Es cuestión de tiempo, añadí, los médicos son muy optimistas, pero por ahora se mueve en silla de ruedas y sólo la abandona para la rehabilitación.
En el cruce donde estaba el desvío que conducía al camping les anuncié que me daba tiempo de acercarlos:
-Jo, muchas gracias, dijeron al unísono.
-Pues yo tengo muchas ganas de conocer vuestra tierra, les dije.
-Sí, pero no lo hagas en esta época. Ahora hace mucho calor, mejor en otoño o en primavera, me aconsejó él.
-Siempre cojo las vacaciones en Octubre, dije.
-Ese es un buen mes, dijo ella, y añadió: Cuando lleguemos, te doy mi teléfono y si te decides a ir me llamas, ¿vale?
No usó el plural nos llamas, a mí me gustó y advertí que él se removía en el asiento y estaba deseando llegar y perderme de vista.
Salí del coche. Mientras la chica buscaba en su bolso un boli y un papel para apuntarme su número, él me acompañó hasta el maletero. Le ayudé a sacar las mochilas. Las cuerdas de una de ellas se enredaron con una de mis bolsas y aquellos regalos que había ido acumulando en los últimos meses cayeron al suelo.
-Perdona, dijo, parece que la tenemos tomada con tus regalos.
-No te preocupes, le dije con cierta irritación.
Pero mi humor se transformó por completo cuando la chica me entregó el papel con su número.
Nos dimos dos besos y al chico le levanté la palma de la mano desde cierta distancia.
Entré en el pueblo y saludé a un par de conocidos desde el coche con el mismo gesto que había usado para despedirme del chico autoestopista. La casa, mi casa, o sea, la casa que había sido de mis padres hasta que murieron, me volvió a recibir con una fachada inexpresiva, gris, a los sumo matizada por desconchones y humedades. Al abrir la puerta, no obstante, su interior estaba lleno de rumores, de crujidos que yo conocía desde niño. En el pueblo decían que estaba encantada. Encendí la televisión y me asomé por la ventana: en ese momento cruzaba la calle, por la otra punta, la hija de los vecinos, que en silla de ruedas iba con sus amigas a la discoteca.
lunes, 8 de octubre de 2007
Indeleble
Indeleble
He escrito un cuento en mi portátil. Lo he escrito de corrido y no lo he grabado. Al acabar he puesto el dedo en la tecla de borrado y letra a letra, carácter a carácter, lo he eliminado por entero. Algo más de quinientas palabras. Se lo he contado a mi hermano, con el que me veo obligado a compartir la habitación de nuevo. También le he dicho que no es la primera vez que lo hago. Me ha mirado con esos ojos que ponía cuando creía que lo que yo hacía no estaba alcance de su entendimiento. Como cuando éramos unos críos. Y luego se ha dado la vuelta para dormir de cara a la pared, porque sigo con la luz encendida. Por esta habitación han pasado más de veinte años. ¿Qué hacemos aquí? No lo sé. La habitación es la misma que cuando éramos unos críos, con los mismos cuadros, los mismos juguetes y los mismos tebeos dispersos a los pies de las camas. De pronto la manecilla de la puerta gira y cruje el gozne, como hacía más de veinte años que no lo oía. Tengo una hoja nueva en la pantalla. Está en blanco. La mujer que se asoma por el quicio nos dice que ya es la hora de apagar la luz y dormir. No la reconozco. Es una mujer deseable, guapa, que me ha mirado con cierta intención, mientras hablaba como si se dirigiese a unos críos. Sus ojos expresaban, sin embargo, otra cosa, una intensidad fuerte, un deseo que apenas podían reprimir. Así que no me ha quedado más remedio que seguirla. Antes de abandonar el dormitorio he oído el primer ronquido de mi hermano. El pasillo, no obstante, no pertenecía a la casa de mis padres. Era el pasillo del piso en el que viví con otros compañeros mientras estudiaba en Santiago. Tenía en sus paredes los mismos pósters de los conciertos a los que solíamos ir. La mujer deja la puerta de su habitación entornada, de modo que por el hueco sale una espada de luz que cae sobre el suelo y la pared de mi viejo piso de estudiante. Me aproximo con cautela y cuando estoy a punto de entrar, pasa por delante de mí, con la hoja de la puerta todavía entornada, un hombre en pijama, que a todas luces se está preparando para meterse en la cama. Me sobresalto y rectifico mi primera intención. Intento oír lo que dicen.
-¿Cómo están los niños? Pregunta el hombre.
-Ya van a dormir, dice ella.
Luego no consigo oír lo que dice el hombre y que hace reír a la mujer. Se meten en la cama y tras un forcejeo de risas y palabras sueltas se hace un silencio de mugidos y ayes. Estoy muy excitado en plena oscuridad, puesto que la mujer le ha mandado apagar la luz. La imagen de la mujer no sale de mi cabeza, sobre todo su mirada significativa. Al acabar su treta amorosa grita un nombre, que es el del hombre, pero también el mío.
De nuevo ante la pantalla en blanco. Soy incapaz de escribir una sola línea, la tengo metida a ella en mi cabeza y sus gemidos me obsesionan. Mi hermano sigue de cara a la pared. Me alivio con las manos como cuando tenía 15 años, y en ese momento, cuando procuro no ponerme perdido, la reconozco por el rastro que en ella ha quedado de la niña que una vez fue. Un millón de veces le entregué entonces mi deseo a la soledad, como de nuevo en esta ocasión. Pero hay algo que me ha inquietado en todo este tiempo. Mi hermano está casi calvo y ha ganado mucho peso en estos veinte años, ella es una mujer muy deseable, pero también es rotunda, sus formas se dibujan con una precisión marmórea bajo la ropa de cama. La inquietud no es tanto por lo que y por quien hay fuera de mí, sino por mí mismo. Me doy cuenta de que no me han pasado veinte años y de que sigo teniendo 15. Son las cosas de los sueños, me digo. Empiezo a teclear este relato. Tecleo y tecleo, la historia del tirón. No obstante, lo que leo al final no es en absoluto lo que he ido contando. No, no, y cada vez que vuelvo a ella desde el principio es diferente. E indeleble. Y ahí es donde está todo. La cantidad de instantes sidos y no sidos de que estoy compuesto.
Por supuesto, nadie despierta de ningún sueño, nadie es devuelto a la realidad. Nadie se escapa de esta hoja. Y lo más importante: nadie ha escrito nunca nada, la hoja sigue en blanco. Como en los sueños.
He escrito un cuento en mi portátil. Lo he escrito de corrido y no lo he grabado. Al acabar he puesto el dedo en la tecla de borrado y letra a letra, carácter a carácter, lo he eliminado por entero. Algo más de quinientas palabras. Se lo he contado a mi hermano, con el que me veo obligado a compartir la habitación de nuevo. También le he dicho que no es la primera vez que lo hago. Me ha mirado con esos ojos que ponía cuando creía que lo que yo hacía no estaba alcance de su entendimiento. Como cuando éramos unos críos. Y luego se ha dado la vuelta para dormir de cara a la pared, porque sigo con la luz encendida. Por esta habitación han pasado más de veinte años. ¿Qué hacemos aquí? No lo sé. La habitación es la misma que cuando éramos unos críos, con los mismos cuadros, los mismos juguetes y los mismos tebeos dispersos a los pies de las camas. De pronto la manecilla de la puerta gira y cruje el gozne, como hacía más de veinte años que no lo oía. Tengo una hoja nueva en la pantalla. Está en blanco. La mujer que se asoma por el quicio nos dice que ya es la hora de apagar la luz y dormir. No la reconozco. Es una mujer deseable, guapa, que me ha mirado con cierta intención, mientras hablaba como si se dirigiese a unos críos. Sus ojos expresaban, sin embargo, otra cosa, una intensidad fuerte, un deseo que apenas podían reprimir. Así que no me ha quedado más remedio que seguirla. Antes de abandonar el dormitorio he oído el primer ronquido de mi hermano. El pasillo, no obstante, no pertenecía a la casa de mis padres. Era el pasillo del piso en el que viví con otros compañeros mientras estudiaba en Santiago. Tenía en sus paredes los mismos pósters de los conciertos a los que solíamos ir. La mujer deja la puerta de su habitación entornada, de modo que por el hueco sale una espada de luz que cae sobre el suelo y la pared de mi viejo piso de estudiante. Me aproximo con cautela y cuando estoy a punto de entrar, pasa por delante de mí, con la hoja de la puerta todavía entornada, un hombre en pijama, que a todas luces se está preparando para meterse en la cama. Me sobresalto y rectifico mi primera intención. Intento oír lo que dicen.
-¿Cómo están los niños? Pregunta el hombre.
-Ya van a dormir, dice ella.
Luego no consigo oír lo que dice el hombre y que hace reír a la mujer. Se meten en la cama y tras un forcejeo de risas y palabras sueltas se hace un silencio de mugidos y ayes. Estoy muy excitado en plena oscuridad, puesto que la mujer le ha mandado apagar la luz. La imagen de la mujer no sale de mi cabeza, sobre todo su mirada significativa. Al acabar su treta amorosa grita un nombre, que es el del hombre, pero también el mío.
De nuevo ante la pantalla en blanco. Soy incapaz de escribir una sola línea, la tengo metida a ella en mi cabeza y sus gemidos me obsesionan. Mi hermano sigue de cara a la pared. Me alivio con las manos como cuando tenía 15 años, y en ese momento, cuando procuro no ponerme perdido, la reconozco por el rastro que en ella ha quedado de la niña que una vez fue. Un millón de veces le entregué entonces mi deseo a la soledad, como de nuevo en esta ocasión. Pero hay algo que me ha inquietado en todo este tiempo. Mi hermano está casi calvo y ha ganado mucho peso en estos veinte años, ella es una mujer muy deseable, pero también es rotunda, sus formas se dibujan con una precisión marmórea bajo la ropa de cama. La inquietud no es tanto por lo que y por quien hay fuera de mí, sino por mí mismo. Me doy cuenta de que no me han pasado veinte años y de que sigo teniendo 15. Son las cosas de los sueños, me digo. Empiezo a teclear este relato. Tecleo y tecleo, la historia del tirón. No obstante, lo que leo al final no es en absoluto lo que he ido contando. No, no, y cada vez que vuelvo a ella desde el principio es diferente. E indeleble. Y ahí es donde está todo. La cantidad de instantes sidos y no sidos de que estoy compuesto.
Por supuesto, nadie despierta de ningún sueño, nadie es devuelto a la realidad. Nadie se escapa de esta hoja. Y lo más importante: nadie ha escrito nunca nada, la hoja sigue en blanco. Como en los sueños.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)