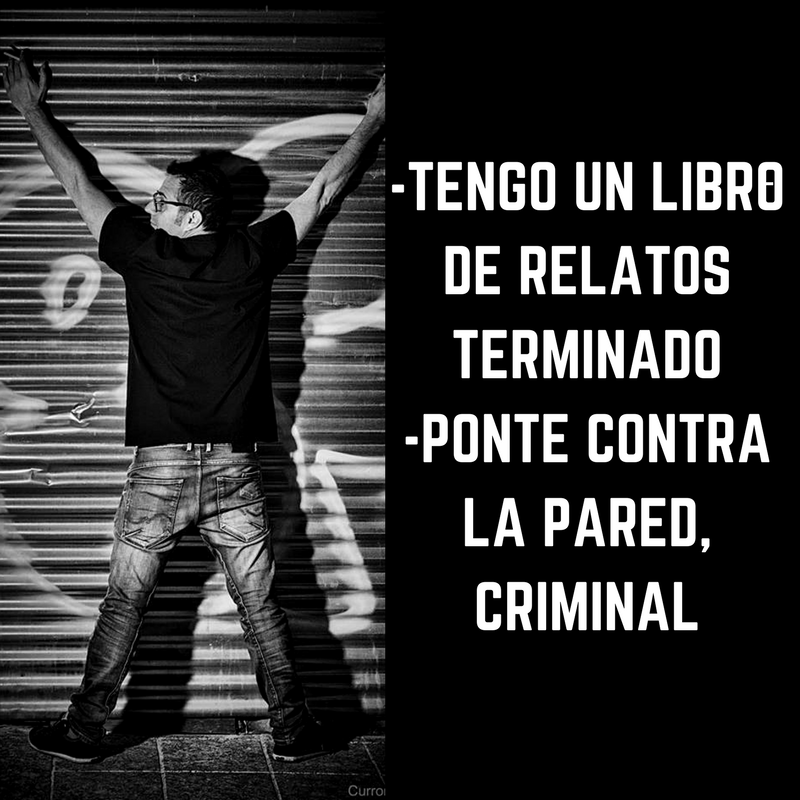Una exposición de Andreas Gursky
Mi propuesta es la siguiente: en un lienzo de tres por tres ha de escribirse el texto que viene a continuación. Las letras en Times New Roman de color negro. Tengo que pensar el tamaño. Hacer varias pruebas. Se pondrán sillas delante del cuadro para que los visitantes pueden leerlo con comodidad.
“Tengo una enorme bolsa de tela llena de ropa sucia en mi cuarto, al lado de la cama. La veo crecer día a día con las prendas que me voy quitando y que arrojo en su interior como si estuviese cebando a un animal. O a una persona. Como si la bolsa de tela fuese humana. De una humanidad arrinconada, perezosa, tierna. Hoy he tirado dentro unas botas agujereadas, polvorientas. He querido ver dónde caían, pero la boca de la bolsa, desdentada, ha estado a punto de engullirme. La verdad es que llevo años viviendo con este ser en mi cuarto. Una noche, Dios me perdone, cogí a la mujer que dormía a mi lado y la lancé dentro. La policía inspeccionó la bolsa siguiendo el rastro de esa mujer, pero no la encontraron. Yo no dije ni mu. A veces uso cuadernos para escribir lo que se me ocurre antes de dormirme. Cada vez que acabo las páginas blancas de uno lo lanzo a la bolsa como si fuese un buen encestador, y allá que se pierde, garganta abajo de mi humana bolsa de la ropa sucia. Nunca me decido a llevar la bolsa a la lavandería. Mi cama está rodeada por un mar de desperdicios blandos en el que nadan a contracorriente vermiformes seres diminutos. Sueño que llego a una casa en la que vive muchísma gente, a una calle en la que mucha gente que deambula nunca se cruza con nadie. Toco en el picaporte y me abre la puerta la mujer que una noche, Dios me haya perdonado, desapareció dentro de mi bolsa de la ropa sucia”.