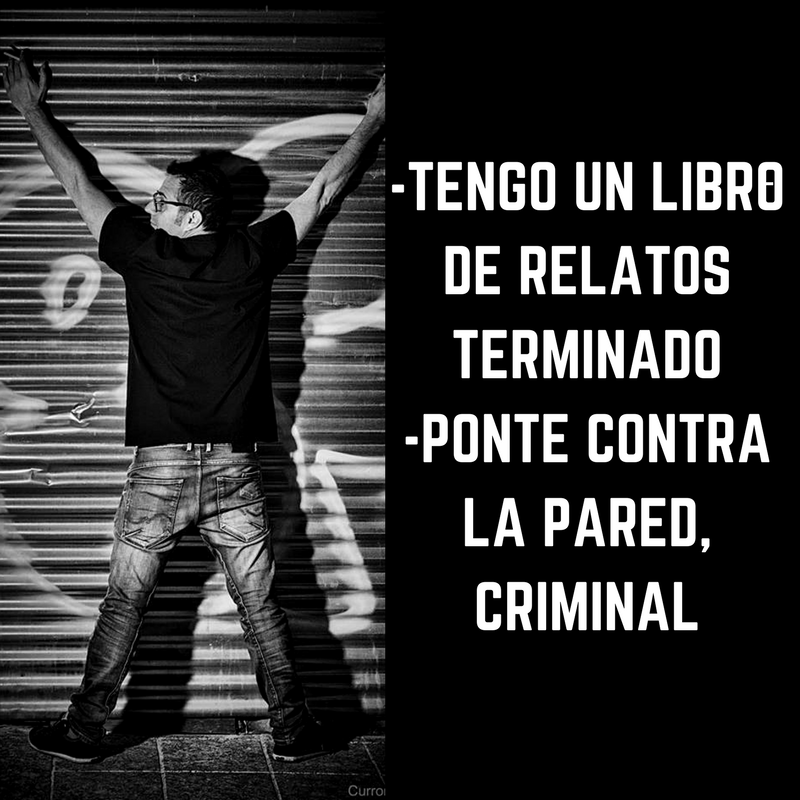Salí de casa con la única intención de pasarlo bien. Sin saber que pasarlo bien es una de las tareas más arduas a las que puede enfrentrarse un muchacho con todas las extremidades del cuerpo en su sitio. En la plaza había un anciano ciego que fumaba o quizás sólo sostenía el cigarrillo entre los dedos. Al verlo me entraron ganas de hacer lo mismo: fumar o sostener el cigarrillo entre los dedos, ya se vería, pero primero habría de comprar un paquete de tabaco. En todas partes se prohibía su venta a menores y, aunque yo no lo era, no me apetecía nada que por mi aspecto aniñado cualquier idiota me reclamase el carnet. Me acerqué al viejo y él husmeó el aire.
-Gracias por el fuego, le dije.
Por supuesto, aproveché para mangarle el tabaco donde prender la llama.
A veces sentía ese tipo de impulsos, grandes, ambiciosos, y me ponía en marcha. Había pasado la tarde vigilando la ciudad desde mi ventana. Una gran caja, como un ataúd, con un enorme cadáver compuesto de cientos, miles o millones de cadáveres a escala para la maqueta de una representación teatral. El río pudriendo todo lo que quería crecer. Aspiré el aire frío que me entraba por la ventana y murmuré algo que no comprendí bien, pero que me asaltó la cabeza. Pasé los próximos minutos en el cuarto de baño haciendo muecas en el espejo, sacándome la raya en el pelo, destruyéndola y hablando solo:
-Te vas a tumbar en el suelo y vas a enseñarme lo que tienes escondido ahí.
-Oh, Dios mío, no te has depilado.
-A cada uno de vosotros os voy a dar lo que os toca, y me señalé con el rabo del cepillo de dientes las sienes:
¡¡Bang!!
El viejo ciego me gritó desde lejos:
-Que te diviertas, muchacho.
-Lo haré, le dije. Y di un salto en el aire. Luego di otro. Esos saltos en los que se unen los pies en el aire y sirven para mostrar que todo está, estuvo y estará OK.
Al fondo de la calle vi a uno de mis profesores de la secundaria, al que llamé y saludé como si fuese un imbécil (yo el imbécil, no él). Resultó muy divertido. Me presentó a su esposa:
-Margarita, este es uno de los muchachos que tanta guerra me dio en aquel curso del que tanto te hablaba cuando nos conocimos.
Un hombre-zoquete y una mujer-policía.
-Estoy trabajando, le dije, en una panadería y le conté todas esas mentiras con las que la pareja zoquete-policía disfruta.
Luego seguí hacia el mar, por el paseo, buscando luces y gente. La avenida era ancha y la circulación invitaba a ser detenida imprevistamente. Lo mejor hubiera sido que estallara una bomba, pero me limité a tocar el botón de parada en el semáforo. Al cruzar saludé con la mano a los conductores y hubo algunos que me devolvieron el gesto, otros se agarraron al volante con deseos de apretar sus aceleradores y pasarme por encima. Mi suerte fue que cruzaba al tiempo que una mamá joven con su carrito de bebé. Cualquier tío de mi edad se hubiera sentido terriblemente solo, apartado del planeta, ya que no era un asunto para tomárselo a risa. Lo que pasa es que cada uno tiene su carácter, su personalidad, y yo siempre me he sentido más ser vivo que hombre, más razonable que sentimental. No tengo reparos en hablar solo, en hablar con los tigres, en conversar con los viejos que se han quedado ciegos. Le he planteado, en momentos en los que me sentía desbordado, a mis espermatozoides cuestiones que nunca he tratado con mis padres o parientes próximos. Y de ese modo he acabado sabiendo más que nadie sobre ciertas materias. Materias negras, si queréis, pero materias al fin y al cabo tan dignas como las ganas de amar y ser amado, la caída del cabello o la depilación a láser. Que soy un soñador que sueña despierto también es una manera de decirlo. Cursi, pero válida. Cuando llegué al otro lado de la avenida, en la parte del paseo que corre paralelo al mar, catalogué de odisea la travesía de los 15 metros acechado por aquellos conductores rabiosos, a los que les levanté la mano y les sonreí teatralmente, con eficaz intención.
Una mujer muy bella acabó en el lado contrario al que llegué yo. Me crucé con sus piernas, con sus caderas, con su presentido ardor. Y eso me hizo más sabio en un instante. Con un gusto agridulce en el paladar, dentro de la bragueta y en el brillo de mis ojos, quiero suponer. ¿Y si me volviera y la secuestrara? Pensé. Seguí andando en sentido contrario, alejándome con cada paso un millón de años luz de ella, pero con las vivencias derivadas del secuestro al que la sometía en mi imaginación.
-Túmbate en el suelo, le dije, y abre las piernas.
-¡¡Estás depilada!!
Dentro de la bragueta se endurecía el reptil que había estado durmiendo la siesta. Lo tuve que colocar bien en su jaula para que no estorbase mis pasos decididos a pasarlo bien. Todo a su tiempo. Qué gran lección, qué enorme lección no aprendida. El lagarto escondió enseguida la cabeza y volvió a dormitar. No lo he dicho aún, pero no soy el típico adolescente de esa clase de historias en las que es un gordo repugnante. Lo único, las gafas, eso sí que llevo. De leer, de eso os habréis dado cuenta por el modo que tengo de expresarme. Aunque soy un desastre. Casi nunca acabo lo que empiezo. Eso sí, es posible que haya empezado todos los libros de la biblioteca pública. Estos detalles suelen gustar en este tipo de historias, aunque suelen ser poco fiables. Sin ir más lejos, otra exageración de ese calibre: esta historia va en mi cabeza y se desarrolla a partir de la modificación de ciertos títulos que conozco, pero que nunca he leído. A ver: Ada o el ardor, cuando digo más arriba que me crucé con el presentido ardor de una mujer muy bella, ésta por Bella del señor y así sucesivamente. Luego sentí un enorme placer meando contra el tronco de una palmera, que me hubiera gustado escalar, pero vi que no era de cocos. Voy a dar mi nombre, por muy falso que sea, pues todo el mundo necesita un nombre. Me podéis llamar Conejito. Conejito tiene ganas de pasarlo bien y ya está sudando de tanto esfuerzo como hace para conseguirlo. Hay un botellón. Un ritual de fertilidad bajo la luna. Vodka y fanta de naranja. Mis amigos son los que tienen poderes. Muy friquis. El grupo tranquilo que ni folla ni habla de follar. Una especie de muermo tóxico.
-Hoy para variar podríamos divertirnos, pienso.
-Yo llevo un rato divirtiéndome, piensa Muchacho Vladimir.
Hablamos así, sin hablar, pensando.
La Invisible volvió a echarme una de sus miraditas lánguidas y anuncié con voz aflautada, ridícula:
-Voy a dar una vueltecita por ahí.
El seísmo que suscité hizo que se tambalearan, aunque las culpas se las echaron al vodka con naranja.
Algunos detalles más: voy de negro, con un guardapolvo hasta los pies y collar de perro.
-Perfecto, colega, ¿quieres uno?
El tío encendió el cigarrillo que le ofrecí a cambio del fuego.
-Le he mangado el paquete a mi padre.
Aprobó exhalando el humo sobre la punta brillante de la brasa.
-Ha sido fácil, está ciego.
Me miró desconcertado.
-Es una broma, le dije, no era mi padre.
-Es tronchante, dijo.
-Sí, tronchante, dije.
Primero nos miramos muy serios y luego estallamos en una carcajada.
-Tus colegas parecen aburridos, me dijo entre risas.
-Follan demasiado, ya no tienen motivaciones, repliqué yo.
-El vicio es lo que tiene.
-Es lo que tiene, añadí y le hice un gesto de despedida inseguro y dudoso.
Oí como sus colegas le decían:
-Ese tío es maricón.
No tengo nada en contra de los maricones. Le he comido el rabo a muchos, pero no soy maricón.
-Conejito, gritó alguien.
Miré por todas partes.
-¡Conejito!
El tono hizo que ya no le hiciera caso a la llamada. Muchos de los que había allí sabían mi nombre y lo usaban para hacerse unas risas. Humor para subnormales. Tenía el bolsillo del pantalón lleno de dinero, billetes sobados y medio rotos, que comencé a repartir entre los grupos:
-Gracias, Conejito, me decían.
-Comprad drogas, alcohol y un bidón de gasolina, les recomendaba yo.
Pensé: mañana por la mañana descubrirán la nota en mi mesa. Los pequeños detalles son los que hacen que la vida tenga coherencia. En ella les explico a mis padres que me he marchado en busca de un poco de diversión, que los quiero, pero que me resultan aburridos (primero escribí muermo y luego taché). Les pido que no me busquen, que confíen en mí, como siempre han hecho, y que respeten mi decisión. A pesar de mi aire aniñado soy mayor de edad. Os llamaré, un beso.
Me he montado atrás con dos chicas. A una la conocía de vista, a la otra no la había visto nunca. Nos hemos perdido buscando la salida de la ciudad, pero ya vamos por la carretera que nos lleva al pueblo.
-Son unas fiestas cojonudas, ha dicho la chica que no conocía. Al parecer ninguno de los que vamos en esta expedición ha coincidido antes con ella,
pero es muy simpática y le gusta al conductor, que ha consentido, con tal de ligársela, que los demás nos subiésemos al coche.
-Habrá fuegos artificiales, dice nuestra anfitriona.
-Las fiestas de un pueblo, dice el copiloto, hace un montón de tiempo que no voy a unas.
La chica que yo conocía de vista ha dejado caer una mano sobre mi pierna y al volverme hacia ella me ha metido la lengua en la boca de un modo muy dulce, como si fuese una lengua de espuma, cremosa, azucarada o tibia. Luego me ha sonreído y ha señalado el resplandor de las luces de fiesta en el cielo. En ese estado de gracia iba cuando el coche se ha salido de la carretera y hemos dado una vuelta de campana. Hemos conseguido salir los cinco del coche por nuestros propios pies. Nada, ni un rasguño, así que hemos entrado en el pueblo caminando. Las primeras bromas después del accidente sólo se han producido delante de las barracas de la feria. Nos hemos animado disparando contra latas y mondadientes. Acabo de descubrir que tengo el meñique torcido, pero no me duele. Doblado hacia fuera.
-Tengo la sensación de haber estado en las fiestas de este pueblo antes, pero no sé cuándo. Además con vosotros.
-Tío, es la primera vez que voy con gente como vosotros, dice el que nos ha estrellado.
-Pues a mí me pasa lo mismo, añade la chica de la lengua deliciosa.
-¿Lo mismo qué es:haber estado antes con nosotros en estas fiestas o salir con gente con nosotros por primera vez?
-Creo que ambas cosas.
-Ambas cosas no son posibles a un tiempo.
-Mira tú.
-Esta noche hay un macrobotellón en la ermita, nos anuncia la chica del pueblo.
-¿Qué esperamos?
Dios mío, a los pocos minutos de entrar en aquella explanada llena de bebedores, ya había perdido a todos mis compañeros de viaje. Imaginé que entraba en un campo en el que dos ejércitos enemigos se enfrentaban en un combate cuerpo a cuerpo. De las sombras surgieron unas manos que me zarandearon, alguien se echó sobre mí y alguien dio la orden de dejarme pelado. Llevaban uno de esos perros asesinos, que fue lo único que vi. Salí de esta aventura herido, pero limpio. Curiosamente, en el forcejeo me habían puesto el meñique en su sitio, y ahora me dolía muchísimo. Limpio de espíritu, comencé a buscar algún residuo de alcohol en las muchas botellas abandonadas. Me hice un combinado que bauticé de una manera absurda, pero genial: Pelado de vodka. Imposible quedarse quieto con una música tan enfebrecida. Salto, salto, salto. Con lo que voy a caer sobre un río de cuerpos,en el que por un instante me cruzo con el de la chica cuya lengua es almíbar. Soy consciente de que tengo que salir de allí antes de que pase alguien con un revólver en la mano para rematar a los que todavía estén vivos.
Me siento en la plaza,cuando el grupo de verbena que ha actuado para las parejas que bailan pasodobles empieza a recoger su equipo.
-¿Tienes un cigarrillo?
Es la cantante. Posiblemente me dobla la edad, pero no puedo evitar la erección mientras me habla.
En su caravana coge una tableta de chocolate y corta unas onzas, que me ofrece.
Mientras se las come me introduzco desde atrás, según se me ha ofrecido. Pero antes de la tercera embestida hay alguien aporreando la puerta.
-¿Qué hago?
-Siéntate ahí y come chocolate, me dice.
Abre la puerta y sin saber qué ni cómo alguien me saca de allí a puntapiés, lo que me lleva a salir corriendo y no mirar atrás.
Sin embargo, no soy el único que ha saltado la valla de las piscinas municipales. Como ingenuos pececitos en mitad del océano todos los que nos hemos concentrado allí nos hemos metido en las redes de un pesquero sin escrúpulos. Pero nadie tiene esas noticias, nos subimos a los trampolines y desde ellos vemos dibujados en el aire trayectos luminosos y radiantes por los que podemos volar hasta caer en el agua,después de la descripción de la parábola que a cada uno le corresponde. Hay quien se queda sumergido, brillante cual luciérnaga atómica, y hay quien se salva, emergiendo oscuro, normativo y perfumado de razones sentimentales. Antes del amanecer sentí frío y no hallando con qué cubrirme, me envolví dentro de mí mismo. En efecto, al día siguiente, ya era otro día. Estarán leyendo la carta que les dejé, pensé. Buen hijo, me dije. Tenía tanta hambre que podría comerme un toro, pero con una docena de churros podría ser suficiente. Encontré a la chica que la noche anterior nos había conducido hasta aquel pueblo. Le pregunté por el conductor, pero lo había perdido de vista en algún momento.
-¿Tienes dónde dormir? Me preguntó.
Abrí los brazos y me dijo:
-Ven conmigo.
Vivía en un pequeño apartamento.
-¿Lo has pasado bien en mi pueblo?
-Muy bien, le dije.
Cuando desperté en el sofá horas después encontré una nota, en la que me decía que había tenido que marcharse y que no volvería hasta el siguiente fin de semana. Un beso. Podía disponer hasta entonces de la vivienda. Qué rollo más hippy.
Pasé un par de días muy entretenido. En aquella casa no había ni un solo libro, pero en cambio encontré un armario lleno de ropa de la chica. Me probé un top. Era ropa moderna, yo ya me había vestido antes con prendas femeninas, pero no tenían nada que ver con aquellas, puesto que pertenecían a mi madre, que tenía un estilo mucho más clásico. Me hice unos rellenos, pero finalmente opté por salir a la calle sin ellos, aunque vestido con su ropa. Encontré la biblioteca municipal, donde me hice dos carnets, uno a nombre de Rosaura, y otro a nombre de Adolfo. El fotógrafo se me insinuó en las dos ocasiones, mientras me sacaba una foto de carnet como Rosaura, y al rato, como su hermano. Tenía muchísimo interés en tomarnos unas fotografías artísticas, me dijo.
-De acuerdo, pero siempre y cuando no coincidamos mi hermano y yo. No nos llevamos demasiado bien, le dijo Rosaura.
-No hay problema, dijo él.
No sé qué rollo me echó el tipo sobre desvelar la verdad oculta, de ver lo que el ojo no ve, de mantenerse impasible ante lo cambiante para ir a la esencia, pero al final quería lo que todos, comerme el rabo de Rosaura. Dejé que lo hiciese. Lo de las fotos y le dije:
-Mira no, el rabo te lo como yo.
Por supuesto, sucumbió a mis condiciones.
Poco después de nuestro primer encuentro Adolfo se presentó en su estudio y le dijo:
-Deja a mi hermana en paz.
-No he hecho nada que no haya querido ella, le dijo.
Adolfo lo agarró por las solapas, pero no fue capaz de nada más. Se vino abajo y se sometió a todas las pequeñas vejaciones que le infligió el artista.
Entre otras la campana, pero sin campana. No queráis saber en qué consiste. Es demasiado asqueroso para ponerlo aquí. El tío tenía una verruga encima de la ceja que fue lo que le abrió el camino hasta mí. Yo miraba aquella bolita de carne intentando encontrar una respuesta a ciertos misterios. La miraba como Rosaura y como Adolfo y me parecía que estaba a punto de desvelarme el secreto de la felicidad, pero no terminaba de hacerlo. No fue una cosa que yo premeditase ni mucho menos, pero en cierto momento, en una pausa de una de las sesiones fotográficas me avalancé hasta su verruga con la boca abierta y se la arranqué de una dentellada. El pobre tipo empezó a sangrar y a gritar como si fuese un cochino. Lo increíble de todo es que aquella excrecencia tenía un sabor increíble en mi paladar. Ese era su secreto, ese era. La sabiduría estaba en el sabor. Lo dicen las palabras, pero hasta que no le arranqué a aquel tipo la verruga de su ceja de un mordisco no lo supe. La lengua de la chica sólo había sido el anticipio de las delicias secretas de la vida. Cuando el fotógrafo se encontró en la siguiente ocasión con Adolfo se vengó bien de lo que le había hecho Rosaura. Desde entonces tengo la visión del ojo izquierdo muy disminuída. Sin embargo, también tuve mis momentos de tranquilidad: la mayor parte del tiempo estuve en la biblioteca. Eso sí, con un parche en el ojo, que me daba un aire muy interesante. El parche pedía a gritos un cigarrillo en la boca, que por supuesto nunca llegué a encender. No porque le tenga terror al cáncer de pulmón, sino porque me estremeció la mirada de la bibliotecaria justiciera.
Salgo a la terraza y miro las estrellas. Estoy sobre el mar. He encontrado un viejo tocadiscos en el trastero y un montón de discos antiguos. Me alimento de lo que hay en la despensa: pasta, alguna conserva, y poco más. Hay un resplandor en el cielo que cae sobre el mar y señala un camino, me limpio las gafas, me las ajusto. Tengo un ojo hinchado, alguien me dio un codazo la noche que me zarandearon y me quitaron el dinero. Entre las sombras de la calle de abajo, que desemboca en unas empinadas escaleras, se mueve el cuerpo escurridizo de un gato que parece estar dándole instrucciones a otras alimañas menos domésticas. Dentro del apartamento cae algo al suelo y me sobresalto. Arriba, sobre las nubes hay un chico como yo que tiene ganas de divertirse. Saca su dedo pulgar. Es un dedo giratorio. No hay mucho tráfico galáctico esta noche, pero por fin se detiene un vehículo al que él se acerca corriendo. Antes de subir se detiene, pero no mira hacia atrás. Algo ha pasado fugazmente por su cabeza. Escribiré una nota y me largaré, me digo, me dije, me diré.