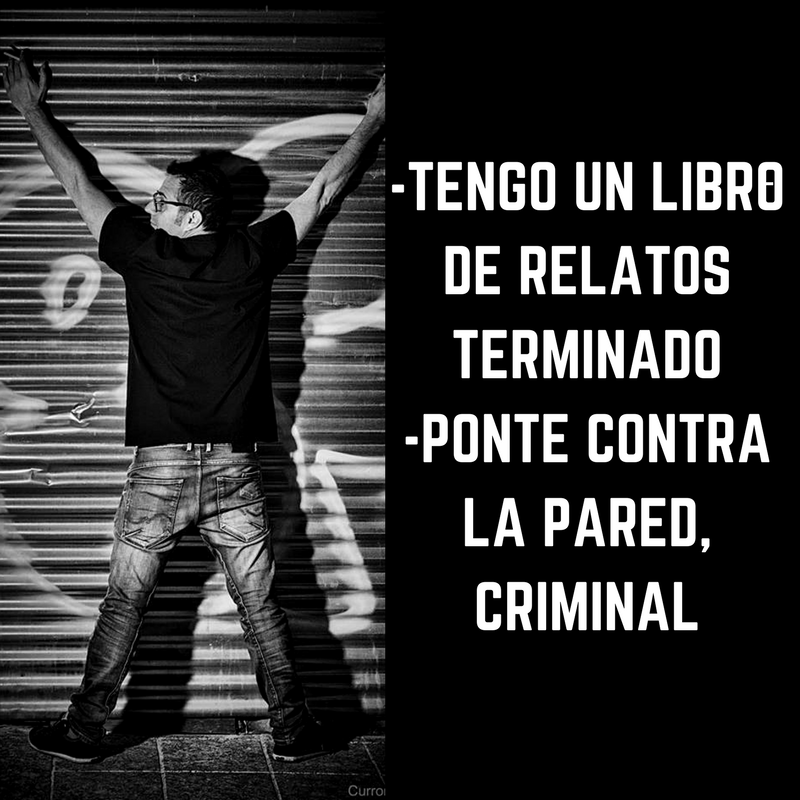Un camino. Dos hombres con mochilas a la espalda. A una de esas horas blandas, de luz bonita, al atardecer, cuando los objetos consiguen su mejor realce. Hay insectos, mariposas, flores. Uno de los hombres saca su cámara fotográfica. Le echa una foto al otro, mientras éste bebe del agua que sale de un caño en una fuente. Los dos hombres se sienten satisfechos. Han caminado durante todo el día. Han sudado a las horas de más calor, se han tenido que curar las ampollas de los pies. Han subido cuestas y, lo que ha sido peor para sus rodillas, han tenido que bajar más cuestas. Pero ahora el mundo les parece renovado, asequible, hermoso, porque la luz de la ternura, de la comprensión, los ilumnina. Lo que sienten cada tarde. Después de un día de experiencias que consideran intensas, al margen de sus rutinas de todo el año en la ciudad.
Hoy, sin ir más lejos, al pasar por un pueblo abandonado les ha salido al paso un perro amenazante, por lo que se han visto obligados a echar mano de sus palos para rechazarlo. En otro tramo del camino, bajo un árbol, encontraron a un viejo vagabundo, que se zampaba una enorme tarta de merengue. El viejo les ofreció, pero ellos no pudieron superar la repugnancia. Más adelante, en una acequia, se han topado con una muchacha que se lavaba, desnuda de cintura para arriba. A uno de los hombres se le vinieron a la cabeza las ninfas de las que hablaban los clásicos. Pero el otro sintió una punzada de inquietud. Luego la chica comió con ellos. Sacó fruta de su mochila y ellos se prepararon unos bocadillos.
-Qué guapa era la chica, dice uno de los hombres.
-Sí, pero qué extraña, quedarse desnuda en un lugar por el que se sabe que tarde o temprano pasará alguien.
-Las muchachas de hoy lo ven todo con mucha naturalidad, se estaba aseando. Para ella eso era todo.
-Y qué asco aquel viejo.
-Sí, quiso ser amable al ofrecernos de su merienda, pero era realmente repuganante verle la barba llena de merengue y moscas.
-Hicimos bien, ¿no?
-Yo creo que sí.
-¿En los dos casos?
-Sí, claro, por supuesto.
-He hecho fotografías.
-Eso está bien, serán otro recuerdo más de este viaje.
-Qué bonita está la luz a esta hora. Resalta todas las cosas, todo delimita sus contornos, se desprende como magia, ¿verdad?
-Sí, es la mejor del día, aunque tampoco esta luz es capaz de iluminar lo escondido.
-A esta hora me siento en paz.
-A mí me pasa lo mismo.
-No entiendo cómo puede haber gente que no cree en Dios.
-Y sin embargo, los hay.
-¿Tú crees que el viejo de la tarta creía en Dios?
-Seguro que sí.
-¿Y ella, la chica?
-Por qué no iba a creer en Él.
-Entonces me alegro por ellos.
-Mira, se acerca alguien.
-¿Otro peregrino?
-No lo parece, viene sin mochila a cuestas. Será uno del pueblo que hay detrás de esa curva. De esos que aprovechan esta hora y esta luz para dar un paseo.
-¡Amigo!
-¡Eh, amigo!
-Mira que sonriente viene.
-Sí, qué confiado. Prepárate.
-Y tú.
-Qué experiencia ésta del camino, ¿verdad?
-Es fantástica.
-Lo mejor son estos encuentros inesperados.
-Desde luego.
-Hola.
-Hola.
-Hola.
-¿El albergue está muy lejos?
-No, a unos dos kilómetros.
-Qué bien, ya casi estamos.
-¿Qué, han hecho ustedes muchos kilómetros hoy?
-Bastantes. ¿Le importaría hacernos una foto?
-Hombre, claro. Desde luego.
-Gracias.
-Sonrían.
-Pa-ta-ta pa-ta-ta.
-Pa-ta-ta pa-ta-ta.
Unos minutos más tarde la luz ya no hubiera sido suficiente para la fotografía. Los dos hombres con sus mochilas al hombro se lavan las manos en el mismo caño en el que hace poco han bebido. La luz que queda basta para que distingan el color del agua que se escapa de sus manos. Lleva reflejos oscuros, sanguinarios, pero frotándose a conciencia al cabo de unos minutos el agua sale limpia.