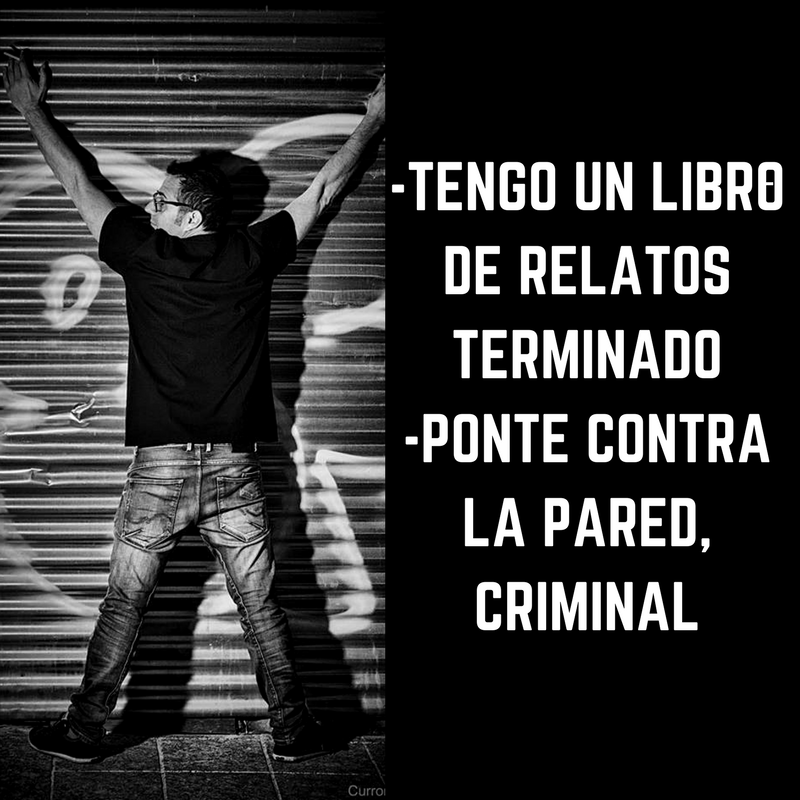Llevaba horas dentro, entretenido, fisgoneando. Me había probado ropa y había leído, sin necesidad de saber nada del exterior. Decidí que saldría detrás de ella, a la que nombré entre dientes. Bajamos a la planta tercera y allí estuve respirando al otro lado de unos expositores esa luz que ella entregaba, perdía, con generosidad. Escondió las manos entre las prendas esponjosas, metió las manos en las nubes. Sacó quizás calcetines, medias, unas bragas, camisetas y las fue apartando, las elegidas por su tacto, mientras yo de lejos admiraba la atmósfera de un cuadro de la Anunciación. Me hubiese presentado como el ángel que, a la hora del mediodía de cada día, resonó en mi cabeza. Es la hora del Ángelus. Allí estábamos, sin embargo, muy cerca de las escaleras mecánicas del Corte Inglés. Nos acercamos los dos a la caja para que ella pagase todas las oportunidades, sabía bien lo que se hacía, menos yo, que me había embarcado en un viaje imposible. La dependienta que le cobró me miró a mí, que me había quedado en la distancia, le sonreí y ella me sonrió, como si fuese un novio tímido, como si me hallase incómodo con la compra, como ni no estuviese acostumbrado a ir de compras con ella. Pagó con una tarjeta, que sacó de un cartera de mujer práctica, presentí que me estaba equivocando, quizás. Pero ya no podía volverme, sin ella jamás podría salir a la calle. Le gustaban las escaleras mecánicas, como a mí, cada piso que subíamos nos sentíamos menos pesados, con más ilusión. No obstante, yo sabía que sin esa luz que despedía, ella sería vulgar, una chica corriente. En la cafetería me puse para que no me pudiese ver, pero en todo el tiempo nunca dejé de sorber su perfil. Habló por el móvil, se enfadó, de repente se puso de pie y tuve que darme prisa. Sin tiempo de pensar en nada estuvimos los dos en la calle. Allí todo el hechizo se vino abajo, el tráfico, quizás, no sé, me sentí decepcionado, como si de repente hubiese sobrevenido la ruina, llegué hasta la parada del autobús y dejé que se marchase, para siempre, que se hundiese en una ciénaga. Sería muy difícil volver a sentir algo parecido. Algo tronó en alguna parte y me vi arrastrado por una riada de cuerpos festivos, sudorosos, alcoholizados. Muchas mujeres bailaban y muchos hombres y mujeres cantaban retorciendo sus bocas, dejando ver sus dentaduras, me pusieron un vaso en la mano y bebí. Yo también bailé, hice palmas, muecas, y evacué cuando no pude más.

Entré en el bar de la facultad, destrozado, con una bolsa de tela colgándome del hombro por el costado abajo como si el alma se me hubiese salido del cuerpo, la hiel, el corazón, iba mutante, vacío, también lleno de vergüenza. Sobre la mesa dispuse mi botín, lo mangado en El Corte Inglés. Más había perdido yo, el futuro, la esperanza, toda la fe que había alimentado desde niño en el amor. Ya había frases subrayadas en los libros, ya eran míos, sin dudas. Las mesas eran tristes, así como el suelo y las paredes, el techo no, en el techo había otra cosa, era una profundidad grande en lo insustancial. Me concentré en las fotocopias donde estaba el poema que le había dedicado a Adela. No era nadie Adela, y sí era, sí era alguien, mi criatura, hecha de todas las criaturas de las que me iba prendando consecutivamente, de ese modo enamoradizo, fugitivo, intermitente y nocivo. El poema con mi nombre debajo en una hoja grapada con otras hojas, ennegrecidas, sucias, contraculturales, provincianas. Encendí un cigarrillo, una señal de humo, una marca de inseguridad. Pero no empecé a leer hasta que aplasté la brasa de la colilla en el platito del café, que ya entonces me sentaba como un tiro diario en el vientre. Mitológicamente había un laberinto en el que yo penetraba y del que había que salir. Me gustaban esos días en los que en la facultad sólo había fantasmas, o huellas. Yo ya me sentía fuera sin haber penetrado, los laberitos no tenían dificultad para mí, ellos mismos me expulsaban. Imaginé las sombras de Adela sobre el ventanal, sobre las letras de lo que había escrito y ya era indescifrable, sobre mi propia mente, entre la bruma que creaba el ascua de mi cigarrillo. Me inventé un nick, me di de alta en la página y comencé a publicar. Eran cuentos. Escribía, me conectaba con el wi-fi, y a las pocas horas ya tenía algunos comentarios. Quería comentarios de lo que escribía. El fanzine no me los podía dar, era puramente un proyecto romántico, obsoleto. A veces no sabía dónde situarme, dónde me situaban, si en el siglo XX o en el XXI.

Mi hermano roncaba en la cama de al lado, le olían los pies, los calcetines, los zapatos, lo que fuese olía a antesala. Antesala del día, de la luz, del amor, así apestaban, como los pies de mi hermano, pero él culpaba a las deportivas. Mi madre compraba plantillas que devoraban el olor. Ni por esas, allí, en el cuarto que compartíamos olía a rancio, a agrio, a lo que anticipa el duelo. Mi hermano con su poderosa salud, su fuerza física, sus novias, sus pajas nocturnas entre las sábanas, se quedaba dormido con los cascos, quizás con revistas pornográficas debajo del colchón al principio o más tarde una página abierta desde internet. Muerto ya, tantas veces muerto desde entonces que lo tengo que poner muerto en esta historia. Se estrellaría con su moto, le gustaba la velocidad. Aún me cuenta algunos chistes porque se lo permito. No lo sabe nadie, claro, a nadie le digo nada cuando me preguntan de qué me río. Entonces, aquella noche, roncaba, feliz, en el cuarto que olía a antesala de la vida. Yo lo maldecía, por supuesto, porque no me dejaba escribir, y de paso maldecía nuestra suerte de familia pobre, de piso pequeño, de barrio de currantes. Yo tenía recortes de revistas pegados por ahí. No eran las típicas tías en tetas, eran poesías. Antes de quedarme dormido pensé: ¿me gustaría entrar en un hotel, pedir una habitación, escribir un poema, llamar a alguien por teléfono para desearle las buenas noches y quedarme dormido, o me gustaría follar toda la noche con Ella? Esas cuitas no me dejaban. Por la mañana oía a mi padre, su larga pedorreta de invierno, como un himno al fracaso, preparándose para pasar todo el día en el taxi. Tosía, escupía y meaba. Tanta falta de intimidad me amargaba. Luego llegaba mi hora de entrar al cuarto de baño y me sentaba en la taza del váter acomplejado y débil, y me sentía más ruin que en cualquier otro momento del día.

Pero la bicicleta era una máquina con la que yo conseguía volar, volaba por encima de la ciudad. Me costaba dar las pedaladas porque se había roto el cambio de piñones y se había quedado durísima, en las cuestas me tenía que bajar. Tenía a mis alumnos desperdigados por ahí y yo iba de un lado para otro a sus lomos metálicos, oxidados, árabes. Un día desde la bici, como me daba esa panorámica cenital de las calles, la creí ver a ella, a Adela, dos calles más abajo. Cómo pedaleé, con qué fuerza, con qué alegría, cómo me despegué de mi cansina marcha. Ella en una esquina, ella tan pronto, con todo el día por delante. Era una cuestión de luz, me decía a mí mismo, maravillado por lo que sucedía dentro de mí. Luz y campanillas, el paladar excitado, la saliva presurosa, los dientes alargándose, la piel de punta, las venas llenas de sangre. Hubiese arrojado la bicicleta al medio del tráfico y allí mismo me la hubiera comido empezando por dentro, por la parte de dentro de lo interior, piel, pelos, saliva, caca, dientes, uñas, pezones y ropa, como la alimaña que se zampa a la gallina. Me olvidé de las clases que tenía para ese día, por supuesto, me olvidé de que había quedado para preparar un examen, estuve toda la mañana a su sombra, hasta que en una esquina encontró a un chico guapo, divertido y servicial que le pellizcó los labios. Me dolió más que si hubiese sido un beso, evidentemente. Una nube me cegó la vista y volví a perderla, odiándola. Después, abatido, busqué unas monedas en mis bolsillos y fui a sentarme a un bar donde nadie podría ver mis lágrimas. Saqué una libreta y la abrí para ir recogiéndolas, donde en cada una de ellas puse un poco de tinta, para que por lo menos el resultado de tanta frustración me proporcionase una pizca de felicidad. Por la noche, bajo mi nick le conté a mis lectores toda la aventura. Los comentarios que me hicieron iban de lo bonito que era el texto a lo cursi que le resultaba a otro.

La tormenta estalló dentro de mi cuerpo, las tripas se retorcieron sobre mí como las serpientes que arrebataron a Laoconte, tuve que irme derechito al váter, resbalé como si estuviese patinando sobre hielo. Sentí asco del mundo y asco de mí mismo, pero me derrumbé sobre la taza del váter, las nalgas frías y mojadas, como columnas de un templo condenado por esa ira ciega de la negación. Tuve temblores, espasmos, electricidad de hielo, puñales. En la farmacia compré unos sobres de granulado que disolví en dos litros de agua que escondí en la mochila, en aquella bolsa de tela que era alma estragada, rota, víscera gastada, lavada, restregada. Sentía mi cuerpo aligerándose, escurriéndose, destilándose en santidad. Me sobraban kilos y pensaba que ahora los perdería. La delgadez máxima, los vómitos, la cagalera, me purificarían. No podía pensar en ingerir nada, había sido una ensaladilla rusa que en su momento me había dejado en el paladar un sabor agrio. Pude ajustarme el cinturón un poco más. Me apresuraba a todas partes, salía corriendo siempre con urgencia, merodeaba cerca de los baños como los chaperos guapos que se buscaban la vida, como los viejos envilecidos por la culpa, como los cínicos que medían el placer con una vara trucada. Me vi comprometido en la estación con varios hombres que me querían dar en sacrificio. Todos en torno a mí con los pantalones por debajo de las rodillas sin sentido de la situación, que era ridícula, que me produjo bochorno más que nada, enrojecí no de ira ni de rabia sino de vergüenza, salí corriendo con las tripas fuera de mi cuerpo como las serpientes en la cabeza de la gorgona, maldijeron cagados de la cabeza a los pies, fumigados por el suero con el que me limpiaba las tripas. Mi cuerpo no retenía ni los pensamientos ni el alma ni los sueños. Me acordé de los poetas enfermos, envenenados, sidosos, esqueletizados. Quise acceder a ellos, a esa progresión hacia la parálisis. Había ciertos santos, tipos sin anclas, levitantes. Entré en un ciber-café y me conecté con mis lectores, mi público, mi red. Una llamarada de fuego, de fiebre, de inquietud se apoderaba de mí antes de ponerlo todo por escrito. No he comido nada en todo el día, viajo con una botella de suero, unos degenerados han querido violarme, pero los he cagado, literalmente. No voy a renunciar a econtrarla a ella, me parece que este también puede ser un camino para encontrarla a ella, la he estado buscando todo el día y no ha aparecido. Ya sé que ella aparece cuando no la busco, pero no puedo dejar de buscarla. Los comentaristas me daban ánimos, Ella aparecerá de nuevo, me decían. Ya verás. Se me acabaron las monedas y las monedas eran todo el dinero que tenía, así que mi conexión se fundió.

Yo odiaba los taxis. Mi padre conducía uno y en cierta ocasión alguien, un tío lejano, no sé, uno de esos familiares entrometidos, me había condenado al taxi, que según el sería mi profesión natural. Mi hermano metía a sus ligues en el taxi, me amenzaba con el taxi. Los domingos mi padre nos llevaba en el taxi a uno de aquellos descampados en los que nos comíamos una tortilla de patatas que sabía a claudicación. Siempre iba caminando a todas partes. Yo salía aquel día por la puerta de la facultad y en ese momento se paró delante de mí el taxi de mi padre del que se apeó un estudiante, mi padre me hizo gestos con la mano de un modo casi eufórico, pero fingí que no lo veía. Continué por mi camino y no me pudo seguir porque tan pronto como quedó libre uno de mis profesores lo cogió. Tuve que soportar que mi padre me martirizara a la hora de comer con el relato que hizo de los hechos, se había dado a conocer al profesor, que a su vez me martirizó con los detalles del casual encuentro con mi simpático padre. Desde entonces usaron conmigo un tono condescendiente y paternalista, mi padre y mi profesor, como si por medio del episodio hubiesen averiguado algo importante sobre mí, como si me conociesen algo más, según la necia textura de sus mentalidades.

Nada era importante, solo Ella. Ella era una luz singular, un modo de verla, una aventura de la imaginación, una alquimia. Poco a poco fui desarrollando un método. Podía consistir, por ejemplo, en el ansia de ver un rostro que nunca se daba. Era como desear que en el lugar de su cara, de sus ojos y labios, hubiese los ojos y los labios de la necesidad, de la luz, de lo que yo creía que iba a colmar mis ilusiones. La seguía por detrás y miraba la cara de quienes se cruzaban con ella, en los indicios de cuyos rostros intentaba averiguar sus secretos. Me entregaba al viaje total, a la huida en el tiempo. Mi pasión era pura, pero muy excitante y tenía una erección permanente de la que sacaba la fuerza para caminar. Si un espejo o la luna de un escaparate me enseñaba su rostro, huía, la desechaba, la consideraba un espejismo, una ilusión falsa y me planteaba una nueva estrategia. Aquel día llegué agotado, hice recuento de mis monedas y me refugié en un bar. La muchacha que servía las mesas tenía un ojo extraviado, una desviación que era imposible no mirar. Entonces comprendí que había estado todo el día entretenido con rastros falsos y que la recompensa no llegó hasta que ella me trajo el té. Adela, para mis adentros. Adela, escribí en algún lugar de mi interior, sin perder de ver en ese mismo lugar interior la mirada estrábica por la que en ese mismo lugar interior me sentía tan excitado que acabé mojando mi ropa interior con la acuosa eyaculación que intenté reprimir sin éxito. Masticaba mi fe, engullía la tristeza de los hombres en un bocadillo de felicidad y humo. Jugaba, apostaba, me encendía. Días después intenté regresar al bar y no supe porque no me había fijado en nada. Me estrujaba las manos intentando asegurarme de que no lo había soñado, de que todo había ocurrido, pero en mis manos la realidad se escurría como si fuese el agua que cayese de un grifo. Entré en cientos de bares decepcionantes. Ella era siempre un milagro inesperado. No tenía sentido seguir buscándola, pero yo no lo podía evitar. Cuando alguien me palmeó la espalda. Me volví y encontré la cara de granuja sonriente del que era mi compañero en la facultad. Me abrazó y no me rompí dentro de él porque existen los milagros. Me arrastró por los bares que le gustaban pagando siempre, me arrastró con su cháchara pesada, una plomiza insistencia que conseguía anularme, convertirme en una de esas moscas que no consigue despegar su vuelo, porque el día se ha encapotado con una densa bruma. Sentí que todo se iba a la mierda, que me hundía sin remedio, deseé que un coche lo arrollase allí mismo, delante de mis narices. Odié su enorme cabeza de troglodita, me guardé un tenedor en el bolsillo y me promtí que si no me dejaba en paz me lo clavaría a modo de castigo, de mortificación con la que sobrevivir. Cuando por fin se despidió me pasé el tenedor por el brazo abriéndole cuatro surcos de sangre. Evitaría desde ese instante todas las oportunidades de cualquier encuentro, me alejé de las zonas por las que los estudiantes salían a beber, buscaría los puentes solitarios. Yo solo, las estrellas y la luna. Yo solo, las estrellas y la luna. Me propuse entonces inventar. Me senté solo en mitad del puente sobre un abismo seco, desolado, de cemento. Estaba cansado, débil, alterado por la fiebre, estaba al borde del colapso, podía llorar de alegría o reír amargamente. Nunca, nunca después fui tan dueño de mi destino como entonces. Nunca tuve las riendas de mi vida tan en mi mano. Nunca soñé tanto y nunca me sentí tan lleno de amor. Nunca me importó tan poco el futuro, la esperanza y toda esa mierda. Me di cuenta allí de que las oportunidades estaban en mis sueños, en las sombras, en los pliegues, en el descubrimiento. Luego, dulcemente me quedé como dormidito, igual que si me hubiese muerto. Por la mañana me despetaron los basureros que hacían la ruta de la limpieza. Unos cuantos escobazos y me puse en pie. Llegué a casa sin fuerzas para otra cosa que para meterme en la cama. Antes de hacerlo lloré sin que mamá me acariciara la mejilla, una caricia que hubiese sido muy dulce, compasiva y tierna de haber estado ella allí.
Todos los cuadros que ilustran este relato son de Balthus