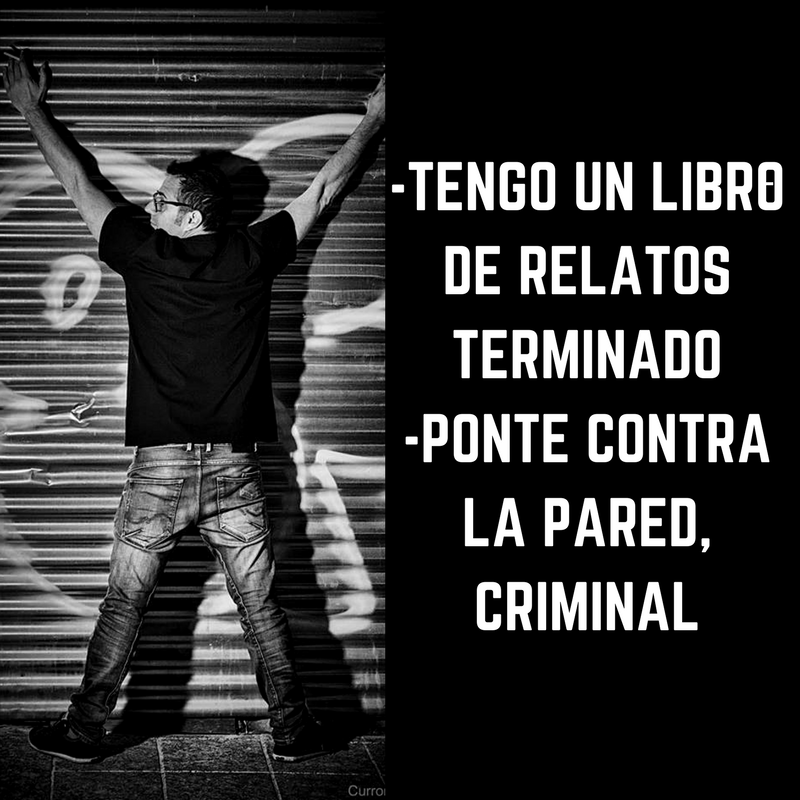martes, 17 de septiembre de 2013
La vida es un dramaturgo desvergonzado, mi lectura de El plantador de tabaco
El plantador de tabaco, de John Barth, tiene 1176 páginas y cuesta 34 euros. Lo que me he gastado y las que he leído. Comprometerse con un libro a veces es pagarlo. Otras veces no. Es suficiente con sacarlo de la biblioteca. O pedirlo prestado. Bajarlo de internet sin pasar por caja.
El plantador de tabaco ha sido recomendado por algunos blogs de los que se presume que se ocupan de la buena literatura. Lectores exigentes. A mí me empezó a picar la curiosidad desde La medicina de Tongoy antes de esta nueva edición por parte de Sexto Piso. En lo de Tongoy se reparte caña de lo lindo. Muchos autores pasan por allí y salen como gatos escaldados. Bien está. Pero ese es otro asunto. Muchos expertos, muchos blogueros coinciden en que se trata de una obra maestra. Por lo menos la obra maestra de su autor. De todas maneras añadiré otro punto de vista sobre la novela, el de lector-malherido, que la considera una novela pastiche más próxima a un ejercicio caprichoso y gilipollas.
No me importa un carajo si es una cosa o la otra.
Después de 34 euros y 1176 páginas no quiero hablar del libro sino de mi lectura del libro, que es aquí lo importante. Es lo que me interesa: soy un lector lento, esforzado, que ha invertido, supongamos, más o menos 36 horas de su vida en seguir la historia de su protagonista, el ingenuo y estúpido Ebenezer Cooke, que viaja desde Londres a las tierras americanas de Maryland donde se desarrolla la mayor parte de la trama, durante los últimos años del siglo XVII. El argumento es sumamente atractivo y difícil de sintetizar en unas pocas líneas, porque se dispersa en múltiples vericuetos: el susodicho Eben Cooke y su hermana gemela Anna reciben una educación refinada por parte de un tutor llamado Henry Burlingame III, que ejerce sobre ellos una poderosa influencia, pero que inesperadamente desaparece de sus vidas. El muchacho después de todo no es muy largo de entendederas y se empeña en seguir una absurda carrera de poeta laureado que le llevará a tierras americanas para hacerse cargo de una hacienda paterna y al tiempo convertirse en el cantor de la misma. Pero antes de partir cae rendido de amor ante una joven puta que no logra arrebatarle la virginidad.
La novela viene encabezada por un mapa de las tierras americanas de Maryland que no he consultado ni una sola vez, pero al que le he echado un vistazo al final y entonces los lugares si que me han dicho algo, algo que no sé lo que es. Sólo eso, que me sonaban. Travesías navales, naufragios, tabernas, lupanares, islas, poblados indios, lúgubres ciudades coloniales, cada uno con su nombre y sus coordenadas, pero al fin y al cabo, la memoria es endeble y nos conformamos ahora con verlas dibujadas o escritas. Las novelas dejan, como mucho, al cabo del tiempo, una especie de nebulosa emocional que tiene que ver con la lectura del relato, no con el relato en sí.
En la primera parte, titulada La apuesta trascendental, se nos presenta al protagonista, el joven poeta, cuya figura resulta ser un trasunto de un personaje histórico de idéntico nombre del que apenas se sabe nada excepto que compuso una obra satírica titulada El plantador de tabaco. Las primeras dificultades que tuve que superar como lector fueron las de los giros sintácticos, periodos largos, complejos, en los que no aparece un punto hasta después de muchas líneas. Veamos el inicio. El primer párrafo:
“En los años finales del siglo XVII había entre los juerguistas y petimetres que frecuentaban los cafés londinenses un individuo delgaducho y zanquilargo llamado Ebenezer Cooke, con más ambición que talento y, sin embargo, más talento que prudencia, el cual, al igual que sus compañeros de juerga, que en teoría estaban educándose en Oxford o Cambridge, encontraba en los sonidos de la madre lengua inglesa más un motivo de juerga y diversión que algo con sentido, con lo que se podía trabajar y, en consecuencia, en lugar de entregarse a los sinsabores de la erudición, el tal Ebenezer aprendió el arte de versificar, dando en desgranar, conforme a la moda de entonces, cuadernillos de pareados plagados de Joves y Júpiteres espumeantes, entre el estruendo de las rimas estridentes y símiles que de tanto tensar la cuerda, a punto estaban de romperla.”
La novela intenta reproducir unos modos sintácticos y estilísticos antiguos, como si hubiese sido escrita por alguien del siglo inmediatamente posterior, el XVIII, que como en el caso anterior recompensan con creces el esfuerzo lector. Pero en otras ocasiones merece tenerse en cuenta esta opinión de Mal-herido: “Las novelas contra la sintaxis del presente no son otra cosa que un grito compaginado de inadaptación, literatura de travesti.” Sobre todo si la impostura se prolonga durante mil y pico páginas, ¿no?
En la segunda parte, titulada Camino de Malden, el poeta, ya investido con un pomposo título de Laureado, se muestra como el gran imbécil que es y abandona Londres camino de su sueño de gloria, pero enseguida el lector descubre lo incapaz que es no sólo de escribir una gran epopeya, sino de entender lo que le rodea, apareciendo nuevamente su antiguo tutor, que intercala el relato de sus aventuras. Las partes en las que el lector se perderá en más de una ocasión y que a menudo resultan fatigosas son aquellas relativas a las intrigas históricas que justifican ciertos movimientos de los personajes. Las explicaciones son en ocasiones prolijas y enrevesadas. En el trasiego de falsas identidades, usurpaciones de personalidad, traiciones y embrollos políticos de la iglesia católica y anglicana en las colonias, lo mejor son los relatos que se van intercalando por los distintos actores de la trama, cuya justificación a menudo el lector no va a entender. Ahí es donde el autor se podía haber ahorrado unas cuantas páginas, que le habría ahorrado al lector. Pasa con todos los libros muy largos. Si le pasa a Moby Dick y le pasa a La Montaña Mágica…
Ebenezer, El Laureado, tiene dos obsesiones que componen su esencia de loco divertido: escribir La Marylandíada, epopeya de un paraíso perdido, que acabará regalando, por la propia incompetencia y necedad, a unos malhechores y mantener a toda costa su virginidad. Las putas, lo escatológico, el refranero de la sabiduría popular, la picaresca de los criados, los cornudos, son quizás los elementos más vivos, más divertidos, en contraposición con el ridículo ideal de inocencia que el poeta quiere salvaguardar en todo momento. Así, la obscenidad de la vida se acabará imponiendo no sólo al ideal literario, y lo que iba a ser una epopeya, acabará en obra satírica, después del conocimiento real del mundo, sino también al ideal vital, y el poeta contraerá una enfermedad venérea cuando finalmente se entregue al amor físico en el cuerpo de una amante desfigurada.
La tercera parte, titulada Malden ganado, suma a los piratas la aparición de los indios, la continuación de la
historia erótica entre Pocahontas y John Smith, en un diario secreto que aparecerá a lo largo de toda la novela, y lo más importante de todo, entre muchas historias entreveradas, se concluirá el proceso de maduración del ingenuo poeta, después de tantísimas aventuras, desgracias, salvaciones in extremis, etc: “¡ A estas alturas mi inocencia es una cuestión de rigor técnico!, dice en la página 1095.
Esto podemos leer en la página 1099: “lo cual, dijo, venía a corroborar la afirmación hecha por Ebenezer de que la vida es un dramaturgo desvergonzado”. Y es que de unos inicios más o menos realistas, con tonos picarescos y burlones, la historia, transita por espacios que se alejan cada vez más de lo puramente verosímil en tono realista para adentrarse en los territorios de aventuras míticas como las que llevaron a cabo otros personajes legendarios como Odiseo, Don Quijote, Simbad el Marino y otros tantos. Acabaremos en espacios cerrados propios de las novelas de detectives y de juicios y saltaremos hacia conclusiones existencialistas.
El plantador de tabaco es una novela compleja, irritante y divertida que merece la oportunidad del esfuerzo lector. Me temo que Mal-herido al tiempo que tenía algo de razón al considerar que las novelas escritas desde un tiempo, desde un siglo, no deberían renunciar a ese siglo, a ese tiempo, en su forma estilística de construir el relato, no se leyó las 1176 páginas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)