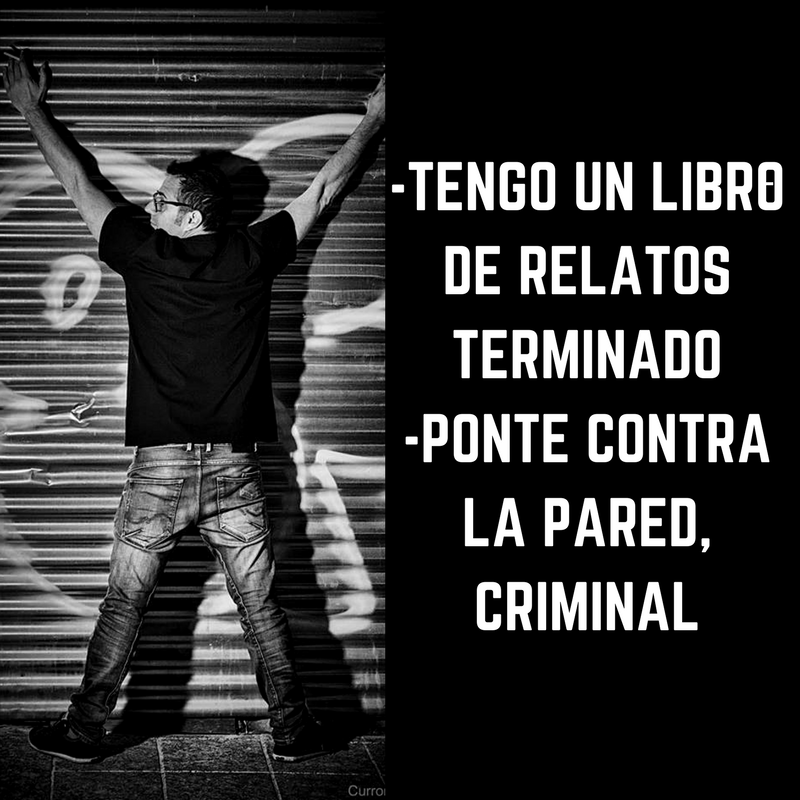Los hechos acaban confirmando siempre que la realidad no existe. Esta es la única certeza que tiene el escritor. Sin ella, ponerse a maquinar los espejismos de un artefacto ficticio sería la actividad de un insensato, de un demente.
Un escritor tiene que trabajar en las nubes, pero con los pies en la tierra. Desde ahí se consigue algo de perspectiva. Pero tampoco mucha. Esto me hace reacio a las encuestas. No tengo fe. Es decir, no creo en la interpretación de unos datos. Ni siquiera en los datos mismos. Me he declarado en la primera frase: no creo en la realidad.
Sin embargo, hoy no me ha quedado más remedio que rellenar una encuesta en mi puesto de trabajo. Ya era el último aviso que me daban.
Como a estas alturas ya se huelen algo de mi poca fe, me invitaban humorísticamente a que en todo caso se la diese a mi hijo mayor, de 4 años, para que él la cumplimentase por mí. He cedido y he procedido a marcar una serie de cruces en los ítems correspondientes. Poco, a veces, mucho, bastante. Eran las opciones. Los enunciados de los ítems eran de muy dudosa interpretación, pero sin matices.
He cumplimentado la encuesta sobre el clima de convivencia en los centros escolares con la aplicación de un niño de 4 años, que ha sido lo que finalmente se me ha pedido. Aunque he procurado incurrir en algunas contradicciones.
Por mi falta de fe en esa realidad perseguida por la encuesta.
Como a estas alturas ya se huelen algo de mi poca fe, me invitaban humorísticamente a que en todo caso se la diese a mi hijo mayor, de 4 años, para que él la cumplimentase por mí. He cedido y he procedido a marcar una serie de cruces en los ítems correspondientes. Poco, a veces, mucho, bastante. Eran las opciones. Los enunciados de los ítems eran de muy dudosa interpretación, pero sin matices.
He cumplimentado la encuesta sobre el clima de convivencia en los centros escolares con la aplicación de un niño de 4 años, que ha sido lo que finalmente se me ha pedido. Aunque he procurado incurrir en algunas contradicciones.
Por mi falta de fe en esa realidad perseguida por la encuesta.
Lo que más me asombra es que algo que ya se sabía hace más de 2000 años se haya olvidado.
Para qué coño se reponen las obras de teatro clásicas de comediógrafos y tragediógrafos latinos y griegos todos los años en Mérida. Para qué va la gente al teatro o al cine. No me lo explico.
¿Para qué se inventan las historias? Yo venía creyendo que era para suplir la ausencia, el vacío que deja en nuestras vidas una realidad fugitiva, huidiza, volátil, i-ne-xis-ten-te. Pues no. Parece que es para otra cosa. Parece que la realidad se atrapa con una encuesta y que las historias sólo sirven para adornar o darle un valor añadido de caché cultural a nuestras vidas.
Como sigamos yendo a la ópera, o al cine, y al teatro, y sigamos leyendo, como si en ese acto, en vez de inventarnos o inventar el mundo, sólo estuviésemos entreteniendo el poco tiempo libre que nos dejan ocupaciones mayores, acabaremos por creer que la realidad es lo que dicen las encuestas, la televisión, los periódicos.
Los de hoy hablan de Josef Fritzl, un ingeniero electrónico jubilado de 73 años, que ha mantenido encerrados a su hija y a tres de los hijos de ambos en el sótano de su casa durante dos décadas y media. Otros tres hijos, producto de la relación incestuosa del ingeniero con su hija, vivían en la parte de arriba de la casa, como si fuesen sus nietos.
En una fotografía veo al anciano con las manos entrelazadas por debajo del vientre. En la de al lado se nos muestra el cuarto de baño que había construído en el zulo, donde estaban encerrados su hija y sus tres hijosnietos.
A pie de foto leo: El monstruo y su cárcel.
Pero él no parece un monstruo, sólo un hombre mayor, seguro de sí mismo. Y el cuarto de baño tiene detalles de una cotidianeidad doméstica con huellas entrañables, como la pegatina de un pulpo en los azulejos, una estrella en el calentador o un elefante de goma sobre la repisa del espejo.
Desde luego, la historia es terrible. Ha tenido lugar en una tranquila localidad austriaca que se llama Amstetten, no lejos de Viena. Josef ha sido un hombre amable, educado, aficionado a la pesca. Ha vivido entre sus vecinos, como cualquiera de nosotros, en compañía de su esposa y de sus seis hijos, que se han hecho hombres y mujeres. Y nadie, ni siquiera su esposa, punto increíble donde los haya, inverosímil desde una óptica narrativa, se ha percado de la doble vida que venía llevando desde 1984, cuando decidió encerrar a su hija Elisabeth en el sótano.
En este asunto yo no acierto a dar con la realidad. Parece que Josef ya ha sido bautizado mediáticamente como “el monstruo de Amstetten”. No obstante, insisto, el viejo ingeniero electrónico parece un hombre. Lo ha sido hasta que ha confesado. Un hombre normal y corriente. ¿Cómo es posible pasar tan pronto de la categoría de hombre o ciudadano a la de monstruo? Uno de los viejos comediógrafos latinos, Terencio, dijo, a través de uno de sus personajes, en un sencillo latín: Homo sum, humani nihil a me alienum puto, que quiere decir: soy un hombre, pienso que nada del hombre me es ajeno. Lo hizo en una obra que se llamaba “El atormentador de sí mismo”.
Así que si Josef Fritzl es un monstruo, todos lo somos. Pero si todos los demás somos hombres y él, hasta hace poco, lo ha sido, no me cabe duda de que también ahora, después del descubrimiento de su historia, lo sigue siendo. Un hombre en toda la extensión de la palabra. Un hombre perdido en una realidad fugitiva, inexistente.
Imagínense a Josef contestando una encuesta telefónica. Dando respuesta a unas preguntas, por ejemplo sobre su intención de voto en unas elecciones, o su opinión sobre determinados detergentes. Después de colgar, qué comentaría con su esposa en el piso de arriba, o con su hija en el sótano. ¿Porque qué era lo real? ¿Lo que sucedía arriba, a la luz del vecindario, o lo que tenía lugar abajo, en el reino de esas sombras, a las que hemos arrojado a los monstruos, de donde de vez en cuando salen a la luz? Porque su hija, a la que empezó a violar cuando apenas tenía 11 años, es el verdadero monstruo de toda esta historia.
En la actualidad tiene algo más de 40 años y el pelo y la piel blancos y cenicientos. Lo mismo que los hijos de los dos, que nunca salieron del zulo.
Esos son los seres de las sombras. Los monstruos, las víctimas. Aquejados de graves dolencias en los ojos y la piel, a causa de tan prolongado encierro sin ver la luz del día, asomados al mundo a través de un televisor. Josef Fritzl, con sus cejas enarcadas, sus límpidos ojos claros y su bigote recortado, es tan perfectamente humano como cualquiera de nosotros.
El terror y el miedo han anidado en el corazón de los monstruos clásicos del cine y la literatura. Josef Fritzl, ingeniero electrónico, pescador aficionado, un miembro más de un tranquila comunidad de vecinos, es el padre de unos nuevos monstruos, seres desprotegidos, que no van a tolerar la luz del sol ni la libertad de ir a donde quieran.
Y es que Josef Fritzl pronto se dio cuenta de que la realidad no existía. De que daba sus pasos sobre un suelo y un fondo de trama azul, como esos que se usan en el cine y la televisión para meter a los personajes en determinados escenarios. Así que decidió inventar el mundo. Y para ello procedió como los antiguos tragediógrafos y comediógrafos clásicos. Arriba iría la comedia, con su máscara sonriente, su esposa e hijos, nietos y amigos, trabajo y aficiones. Y abajo, la tragedia, con una mueca dolorosa en la máscara, el incesto, la cremación del cadáver de un bebé, las violaciones, el amor enfermizo, los celos y la condena.
Este viejo arrogante va a llamar mucho la atención de los escritores. Se va a escribir mucho sobre él. Porque con su confesión acaba de renovar el ciclo de los mitos. Sin duda hay un dolor real, una pesadilla que atormentará de por vida a esos seres. Porque sin duda lo que no había era un mundo real bajo sus pies. Así que catalogar a Josef como monstruo y sentir pena por su hija y por todos los que han sido víctimas suyas, no va a servir para instaurar la realidad. Imagínense a Josef, sólo por un instante, contestando una encuesta. Eso sí que resulta pavoroso.