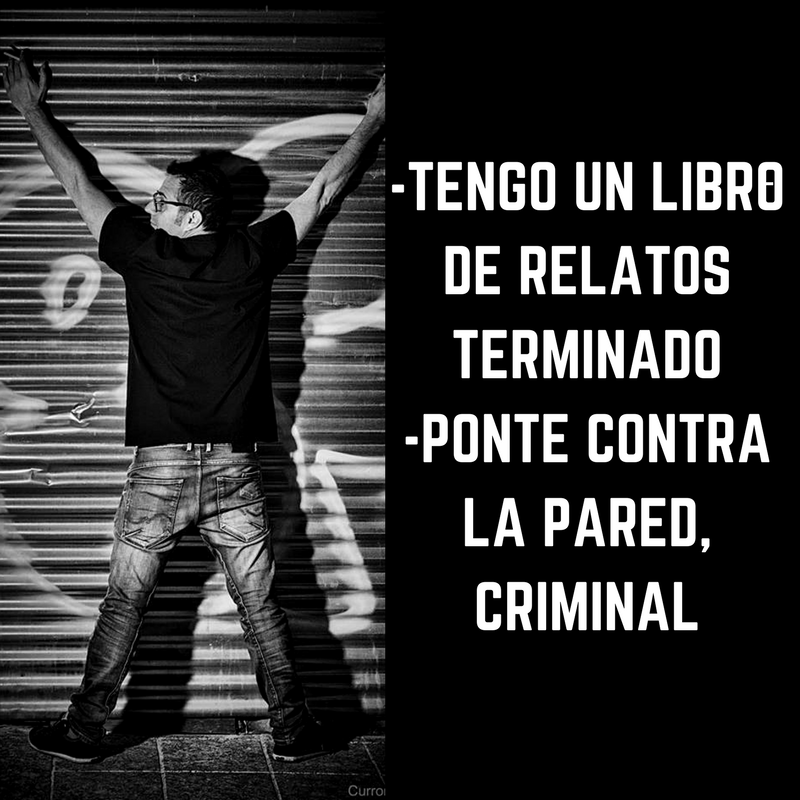El escritor Joseph Roth
El escritor Joseph Roth
No sé si fue la suerte, el azar o la providencia, pero mi vida experimentó un cambio, cuando alguien a quien yo no conocía de antemano y tampoco volvería a ver después, me entregó una importante cantidad de dinero. Imagínense. Un desconocido se les acerca y les entrega dos billetes grandes. Mi vida, ya les digo, cambió, porque en ese momento contraje una deuda, que acordé pagar en la parroquia. Los que conozcan la historia original, sabrán que yo era uno de esos clochards que vivían bajo los puentes. A los que se acerquen a ella através de este plagio, he de advertirles que durante toda mi vida experiementé una nefasta sed de vino, que hizo que se malograsen todos mis proyectos. El vino no es malo, consigue suavizar las aristas cortantes del mundo. Es el vino el que hace el mundo esférico. Si no fuera por él, sería un dodecaedro, por ejemplo. Para mí el vino es el elemento gracias al cual existe una ley de la gravedad que no es severa. Pero todo lo que yo pueda decir del vino son cosas de borracho. Como punto de vista el de un borracho es intolerable a la hora de explicar una historia, a la que le exijamos un mínimo hilo de coherencia. Por eso el que haya llegado aquí está a tiempo. Mejor haría en dejar de leer. Por mi parte, a mí me es indiferente, gracias a dos buenos vasos de vino, que me he tomado antes de ponerme con este relato.
Todo iba bien al principio, cuando bebía. A los demás les iba bien siendo abstemios. Con el dinero que ganaba me pagaba un cuarto, un par de comidas diarias y todo el vino que me apetecía. Pero luego vino la crisis, hubo recortes y me echaron del trabajo. Ya no tuve dinero. Me acostumbré a la calle, al refugio de los puentes y a comer poco. Pero seguí bebiendo. Lo más difícil, sin blanca, para mí, era calmar aquella sed. En cuanto caían en mis manos unas monedas iba a la tienda y las gastaba en vino, así que cuando aquel caballero me entregó los billetes y yo acabé por aceptarlos no sin ciertas dudas y temores, me fuí a un restaurante y me bebí dos botellas de buen vino con una frugal comida. Pensé que quizás la calidad del vino contribuiría a calmar mis ansias de beber. Por el contrario aquel vino excelente las abrió. Y en la cena me eché al coleto otras dos. El mundo, todo hay que decirlo, no había pasado de parecerme una ciénaga a parecerme un oasis. Pero yo me sentía mejor, sin duda.
Yo era un homeless honesto, así que cuando el tipo me ofreció los dos billetes, mi primera reacción fue el rechazo.
-No se preocupe, cójalos, me dijo, y en cuanto pueda hacerlo me los devuelve.
En ese momento repicaron las campanas de la parroquia. El hombre hizo un gesto significativo que señalaba en el aire aquella vibración metálica. Resolvió la duda que traslucían mis ojos al apuntar brevemente:
-En el cepillo de la iglesia. Con eso su deuda estará liquidada, dijo.
Y se marchó. Fue entonces cuando supe que no volvería a verlo, e incluso que me costaría trabajo más adelante saber si este episodio me había ocurrido realmente o sólo se trataba de una ensoñación. El vino iguala con el color de los sueños las vivencias más patéticas.
El dinero en el bolsillo se convirtió en un motor de felicidad para mí. Ese dinero me proporcionó ropa limpia, un aspecto aseado, una cama a cubierto y mi suerte cambió. Conseguí más dinero para seguir saciando mi sed de vino. Volví a saborear el cálido abrazo de las mujeres y el humo del tabaco. Recuperé el placer de la oscuridad en una sala de cine, la música de los bailes. Y todo comenzó a marchar medianamente bien, aunque por una u otra razón nunca tenía tiempo de devolver aquella cantidad. Y cuando lo intentaba, mis ganancias menguaban al punto de que se me hacía imposible su restitución. Me sentía en deuda con aquel hombre que me había ayudado y mi deseo era saldarla cuanto antes, pero como no me resultaba fácil, mi sed aumentaba. Sólo conseguía cierta calma con el cuerpo lleno de vino. Sin embargo, en ese estado perdía toda noción de mí y no tardaba en acabar en la calle, arruinado de nuevo. Hasta que volvía a ocurrir. Otra vez la providencia ponía en mis manos una buena suma de dinero. Todo volvía a empezar. Y la deuda me volvía a agobiar.
Una noche encontré a un hombre en un puente.
-¿Qué vas a hacer? Me preguntó.
Sólo por eso me di cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Bajé del petril al que me había encaramado.
-No me molesta que saltes, si crees que es lo mejor, me dijo.
Yo ya estaba en el suelo, mirando la corriente del agua como si fuese una fuente inagotable de vino.
Me tendió un tetrabrick. El caldo era agrio, asqueroso, pero me hizo bien. En el bolsillo ya sólo me quedaban unas monedas.
-Me han encargado buscar a un cortador de leña, la paga no es mucha, pero el trabajo durará todo el invierno. ¿Te interesa?
No hice ningún gesto, pero él me tendió un papelito con la dirección. Al día siguiente me presenté en el lugar sin la menor idea de a qué y por qué, pero lo hice, quizás porque estaba desesperado. Porque el vino ya no conseguía aplacar las dentelladas que el mundo me daba.
La mujer me presentó un montón de leña en un patio trasero. Aquél no era trabajo para alguien debilitado por el vino. Me ahogaba en cada golpe, la mayoría de los cuales resultaba infructuoso, pero al cabo de las horas ya había conseguido un montículo que la patrona consideró suficiente. Al día siguiente me dolía todo el cuerpo, pero sobre todo los brazos. Tomé vino en el desayuno para mitigar el dolor, y volví a la casa con la insana idea de darme un hachazo en una mano o en una pierna, tal era mi deseperación y poca claridad de ideas, pero apenas levanté la hoja hacia el cielo me desmayé.
En el hospital no me aguantaron mucho tiempo.
-Sí sigues bebiendo de esa manera, me dijo el médico, morirás en unos meses.
No me aclaró cuánto se alargaría mi vida si dejaba de beber, pero desde aquel momento sólo tuve una idea por la que vivir el plazo con el que me habían sentenciado. Quería a toda costa cumplir mi promesa de devolver el dinero al cepillo de la parroquia. Y quería beber, volver a saborear el vino de la vida, aquello que era lo único que me había gustado de verdad y me había hecho tan feliz como desdichado. Era todo lo que sabía. Me senté en un escalón y contemplé a aquellas buenas gentes, mis conciudadanos. Abstemios unos y otros, borrachos como yo.
El río acunaba en sus brazos minerales la criatura enferma, con sus chimeneas altas, humeantes, de una ciudad gris, húmeda y triste. El río cantaba una nana de mal presagio y la ciudad boqueaba sin esperanza. La visión, el sueño, el delirio me llevaron de taberna en taberna, donde todo el mundo sabía quién era yo. Los bebedores me sentaban a sus mesas y yo les contaba mi propósito y les dibujaba uno de esos retablos alucinados de los charlatanes, de los profetas, de los borrachos. Todo el mundo quería invitarme y oírme. Apagaban mi sed y me entregaban unas monedas. En primavera pareció que mi cuerpo podría estallar de un momento a otro, me había convertido en un globo etílico, de mejillas rojas, con el eterno bigote mojado, la ropa percudida y el tesoro de mis ganancias a resguardo, en uno de esos dobladillos miserables que cosen el miedo y el fracaso en las ropas de los indigentes.
Entre la cofradía de los mendigos se había instaurado la creencia de que yo alimentaba mi avaricia con afán. En unos meses envejecí treinta años.
-Viejo, empezaron a llamarme todos.
-Viejo, me dijo aquella voz en el puente. Otra vez el puente.
Lo miré y sus ojos me produjeron un escalofrío. Sus ojos, no el cuchillo que empuñaba.
Abajo el agua circulaba como un río negro de vino en el que la luna se bañaba. Se me secó la lengua, la boca entera.
-Amigo, le dije, ¿me puedes dar un trago?
El tipo me dió la primera cuchillada en uno de mis bracitos de marioneta, delgados como cordeles a los lados del pellejo tenso de la panza.
-Viejo, dame todo el dinero que llevas encima.
-¿Me ves pinta de acaudalado comerciante o qué? Le dije con sorna.
-Sé que guardas una cantidad importante para saldar tu estúpida deuda, me dijo, te lo he oído contar muchas veces.
-También me habrás oído contar que el río se levanta de su lecho por las noches y arropa a la ciudad cuando tirita de frío, dije.
-Puto borracho de los cojones, exclamó, y me dió la segunda cuchillada en el hombro escuálido.
Luego me alcanzó la cara.
-Si no me das todo ese dinero que escondes para llevarlo a la parroquia, te abriré por la mitad y luego te arrojaré al río.
El plan me parecía de lo más acertado y así se lo comuniqué a mi asaltante.
Cuando el acero rajó el pellejo abultado de mi vientre, ambos pensamos que el vino que se alojaba en su interior saldría a borbotones como de un odre, pero manó una sustancia viscosa, magmática, vientre abajo, como si lo hiciera por la pronunciada colina de un etna antropomórfico. El líquido sanguinolento me empapó los pantalones y se me escurrió por las ingles. La boca me ardía, seca como un árido territorio sahariano. Caí al suelo, todavía con un hilo de borrachera en mis ojos, el suficiente para ver venir hacia mí a mi asesino en busca del tesoro. Me palpó todos los bolsillos, todos los escondrijos en los que podría haber ido acumulando una fortuna, mi deuda pendiente. El río se levantó de su lecho, con su oscura barba vinosa y me acogió de manera protectora.
Supongo que estoy muerto y que aún así sigo siendo un puto borracho de los cojones. No sé. Supongo que éstas son cosas de borracho y habrá quien piense que es mejor no echarles cuentas. No seré yo quien les quiera quitar razón. He contado mi historia animado por el calor del vino y al acabarla me han venido más ganas de vino. Habrá quien se pregunte qué fue del dinero, si lo llevaba encima o se me seguía escurriendo como agua de las manos. A los borrachos el dinero nos importa muy poco. Tanto si es para ganarlo como para gastarlo. En el fondo lo que me ha movido a contar esta historia es deciros lo difícil que resulta saldar una deuda, una de esas deudas de verdad, no la miseria por la que nuestros acreedores se contentan con, al menos, vernos en la indigencia. Eso, y mi amor por el plagio.